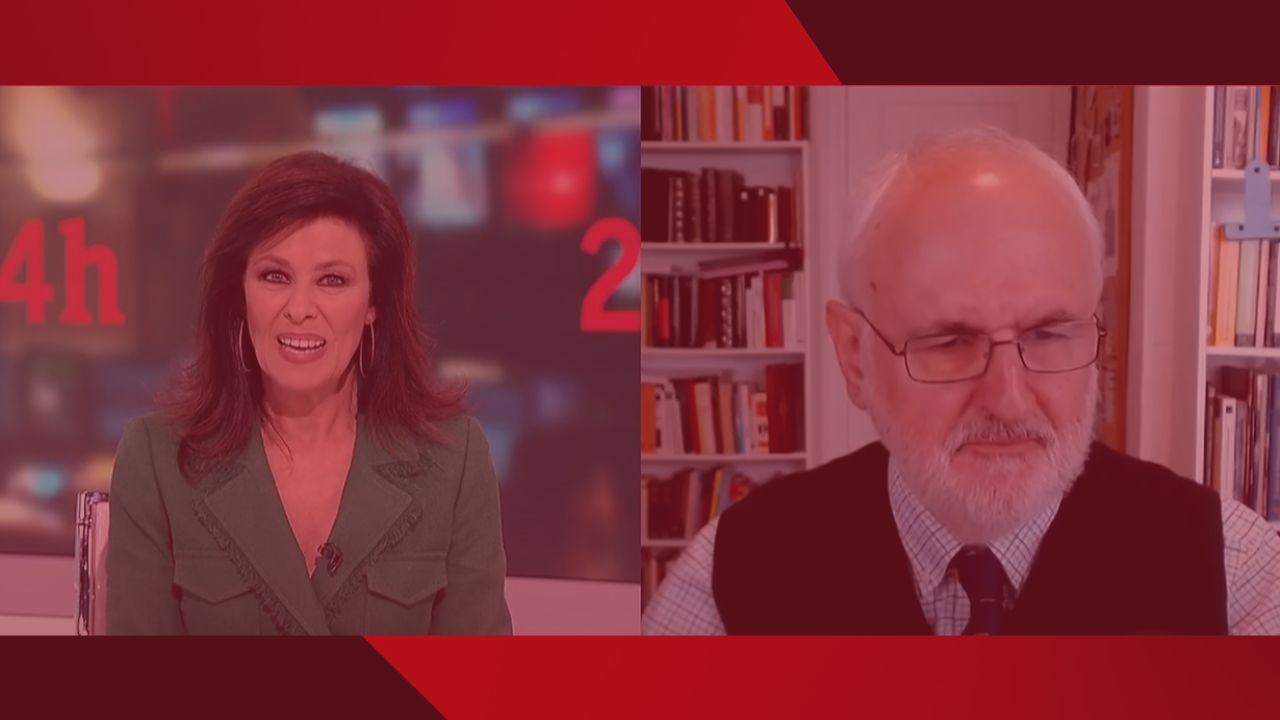Las bolsas de todo el mundo han perdido miles de millones. Por poner sólo un ejemplo que nos afecta directamente, el Euro Stoxx 50 ha retrocedido más de un 6% en sólo dos días. Y un hecho tan preocupante tiene un culpable claro: el coronavirus. La epidemia parece, ciertamente, más grave de lo que se pensó al principio; y su expansión por muchos países ha sido rápida, saltando las fronteras y llegando incluso a pequeñas localidades del norte de Italia, que se encuentran muy lejos del foco de infección original y que no parecen ser precisamente centros de recepción de viajeros internacionales.
Hay un problema sanitario serio, sin duda; pero no es fácil establecer una relación precisa entre la epidemia y una posible caída radical de la actividad económica como la que parece indicar la crisis que están sufriendo los mercados.
La economía se va a resentir, sin duda, de la reducción que van a experimentar el comercio internacional, y, en consecuencia, las actividades productivas. Es imposible saber hoy en qué grado se va a deteriorar la situación. Pero, aun poniéndonos en un escenario muy pesimista, la reacción de los mercados parece claramente exagerada. Si hablamos en términos de valores absolutos, las pérdidas en euros o en dólares pueden ser muy elevadas. Pero si nos fijamos –como deberíamos hacerlo– en el peso relativo de las pérdidas ocasionadas por la epidemia en las grandes magnitudes macroeconómicas –entre las que el PIB sería, sin duda la más relevante– resulta difícil justificar la intensidad del retroceso de los mercados de los últimos días.
La explicación de este hecho está sin duda en las expectativas, los espíritus animales, según la expresión popularizada por Keynes. Decía el economista británico que la mayor parte de nuestras actividades dependen más de nuestro estado de ánimo que de una expectativa matemática bien fundada; y que un optimismo o un pesimismo espontáneos pueden tener en la actividad económica mayor peso que un promedio ponderado de los beneficios o pérdidas multiplicados por probabilidades cuantitativas. Y la tendencia a una reacción excesiva cuando se plantea un problema es algo bien conocido en el mundo de la economía.
Un hecho que promueve la formación de expectativas desfavorables es la falta de información adecuada; o la desconfianza ante la información que los agentes económicos reciben. Creo que, con datos más precisos, los mercados harían un cálculo más preciso de las pérdidas que van a tener que asumir a consecuencia de la plaga; y los efectos negativos de ésta serían menores. Éste es un campo en el que habría que actuar con firmeza.
Cabe recordar algún caso interesante que muestra cómo unas expectativas desfavorables pueden ser corregidas. Pienso en lo que sucedió en la economía norteamericana –con repercusiones en el resto del mundo– tras los atentados a las Torres Gemelas en 2001. Cuando tuvo lugar el ataque se generaron expectativas muy negativas no sólo para EEUU, sino también para el conjunto de la economía mundial. Se habló de una posible guerra con efectos devastadores y de una caída significativa del PIB norteamericano.
Pero las cosas, afortunadamente, no fueron tan graves. Cuando se analizan las consecuencias que el ataque tuvo en determinados sectores, las cifras de pérdidas resultan muy elevadas en términos absolutos. Pero, si se estudia la evolución del PIB norteamericano, se observa que, aunque la tasa de crecimiento se redujo de forma significativa, el crecimiento fue positivo, incluso en 2001; y se elevó en los siguientes. En este caso el papel del gobierno y de la Reserva Federal en reorientar las expectativas fueron muy importantes. La garantía de mantener abiertos en todo momento los mercados financieros y ofrecer liquidez a las empresas, contribuyó de forma significativa a evitar cualquier tipo de pánico financiero, que habría tenido consecuencias indeseables.
Controlar la emergencia
Es evidente que, en aquellas circunstancias difíciles, las cosas se hicieron bien y se controló la emergencia. La situación actual presenta, sin embargo, al menos dos diferencias importantes en relación con aquella crisis. La primera es que conocemos mucho peor los efectos económicos de una epidemia que los que puede ocasionar una crisis en el mercado financiero. La segunda, que en EEUU se pudieron adoptar de forma muy rápida las medidas necesarias en un marco institucional relativamente simple.
Entonces las autoridades económicas sabían lo que había que hacer. Y me temo que hoy no lo tenemos claro. Desde que el mundo es mundo ha habido plagas de todo tipo; y algunas han tenido efectos devastadores sobre la actividad económica. Pero la rapidez con la que un virus letal puede en la actualidad expandirse a escala internacional era desconocida en el pasado. Y no tenemos un recetario preciso de medidas a adoptar, más allá de las recomendadas por las organizaciones sanitarias internacionales. Y no sabemos tampoco quién va a decidir en la elección de las medidas. Aquí no hay un ejecutivo que pueda tomar decisiones eficientes en el corto plazo, sino un marco institucional muy complejo en el que intervienen muchos países, algunos de los cuales están enfrentados por razones muy diversas.
En todo caso, sería necesario transmitir a la opinión pública –y a los agentes económicos, desde luego– que los efectos sobre la economía mundial deberían ser menores de lo que hoy anuncian algunos catastrofistas. Y tratar de limitar al máximo las restricciones al comercio que algunos podrían estar tentados a solicitar.
Boccaccio nos cuenta que, allá por el año 1348, un grupo de damas y caballeros se encerró en una villa fuera de los límites de Florencia para tratar de escapar de la peste que asolaba a la ciudad. Gracias a ello, podemos hoy leer el Decamerón, una de las más hermosas joyas literarias de todos los tiempos. Pero me parece que intentar algo semejante para evitar que nos afecte el coronavirus sería una mala idea