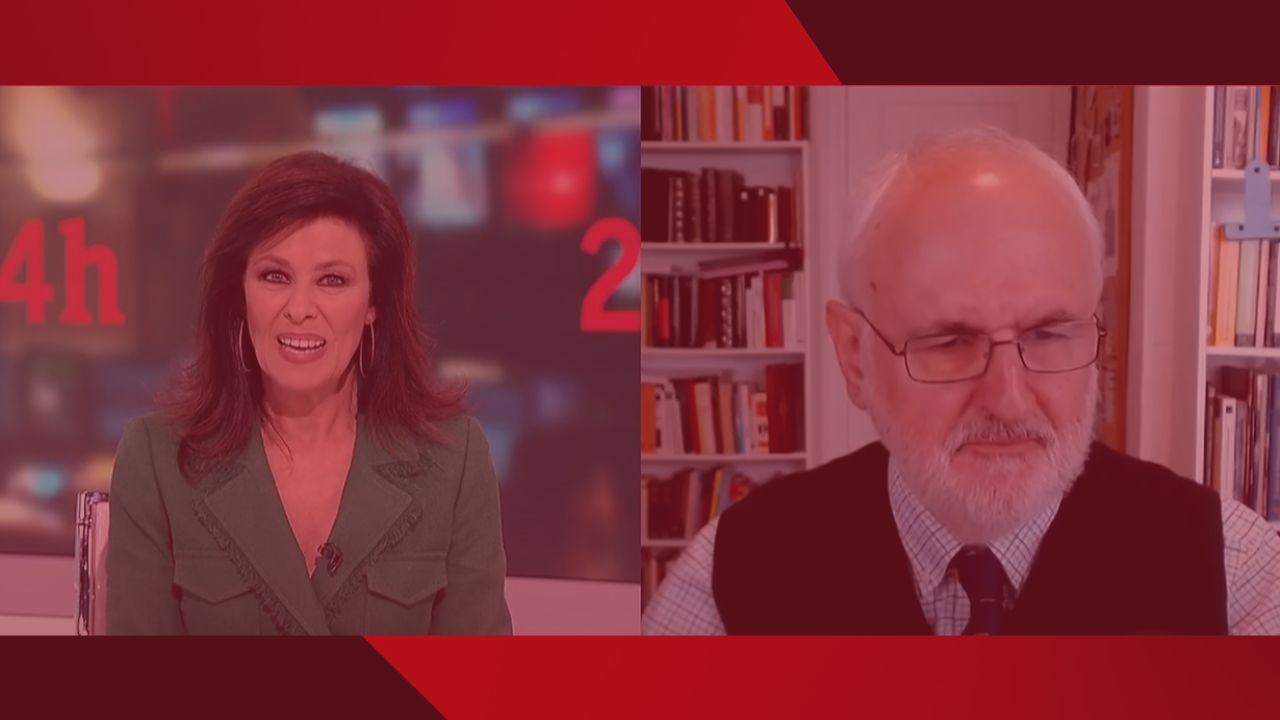El Congreso de los Diputados ha debatido esta tarde la proposición de una ley reguladora de la eutanasia que, salvo sorpresa mayúscula, aceptará tramitar. El final voluntario de la vida humana que trata de aprobar una amplia mayoría del Congreso encontrará una firme oposición en el PP y Vox, que conformarán un bloque debilitado ante la deserción de Ciudadanos, gran defensor de la legalización del derecho a la ‘muerte digna’.
Este no es sino el enésimo intento de la izquierda por aprobar una ley así y, ahora que unos y otros han cesado de luchar por ver quién la propone y con qué características, parece más cerca.
Los populares han argumentado que la eutanasia encierra en realidad una “medida de recorte”, dado que el tratamiento adecuado para aquellos enfermos cuyo extremo sufrimiento físico o psíquico les daría derecho a una muerte digna son también los que generan mayores costes para el sistema de salud. Sin embargo, mucho me temo yerran el diagnóstico. Y es que, si bien es cierto que los números cuadran mejor con el pavoroso panorama que brinda un fallecimiento a la carta (alimentando así ingentes partidas de gasto público), no lo es menos que la izquierda tiene en la tercera edad un suculento caladero de votos al que cuida con esmero. Así, el coste económico queda compensado por un rédito electoral vital para ellos.
Por ello, la cuestión radica en otros dos puntos que habrían de ocupar buena parte del debate. De un lado, que una sociedad que aprueba este tipo de medidas, lo mismo que una en la que no hay niños, está enferma. Patología de tan epidémicas proporciones que certifica la decadencia de la civilización occidental. Una que, igual que sucediera con el Imperio Romano de Occidente, habrá caído por su propia mano mucho antes de que lleguen los pueblos bárbaros. De otro, está la cuestión ideológica, que Vox no pasará por alto, como tampoco debería hacerlo el PP, y que se deja entrever a la luz de un segundo argumento de este último partido, el cual me parece más acertado.
A saber, que la eutanasia, en España, no cuenta con una demanda social extendida (ni mucho menos aceptación), pese a lo que refleja un Congreso cada vez menos representativo (a la vista de la sobrerrepresentación parlamentaria de unos y la falta de escrúpulos de otros al incumplir sus promesas electorales). No obstante, esto no es óbice para que las leyes tomen la dirección opuesta a la que debieran. En otras palabras, que, en lugar de emanar de la voluntad de los españoles, fueran fruto de unos intereses minoritarios, y que estos, al alcanzar el rango de ley, permearan la cultura y, finalmente, acabasen gozando de la aceptación que habría de presumirme como punto de partida y no de destino.
Así sucedió, sin ir más lejos, con la ley del aborto de 2010. La reforma que llevó a cabo Zapatero no tenía un apoyo superior al 30% de la sociedad española, y casi el 50% de los votantes socialistas la rechazaba. Por no hablar de los países de nuestro entorno, en su mayoría más progresistas que nosotros, y que, pese a ello, vieron esta ley como una auténtica revolución. Sin embargo, la normalidad que imprime la legalidad ha hecho que, una década más tarde, goce de un carácter cuasi-sacro, no solo como uno de los pilares de la izquierda española, sino entre otros sectores de la población.
Esta comparación también ha de servir, o así lo espero, para ponernos en alerta. La filosofía de Sánchez es el radical-pragmatismo, y esto es precisamente lo que le lleva a buscar la armonía (que no la sintonía) con sus socios de gobierno. Ahí se halla el arsenal doctrinario de la izquierda. Hoy toca la eutanasia, pero con ella la batalla ideológica no ha hecho más que comenzar. El centroderecha haría bien en recordar el fatal error de la pasividad de Rajoy.