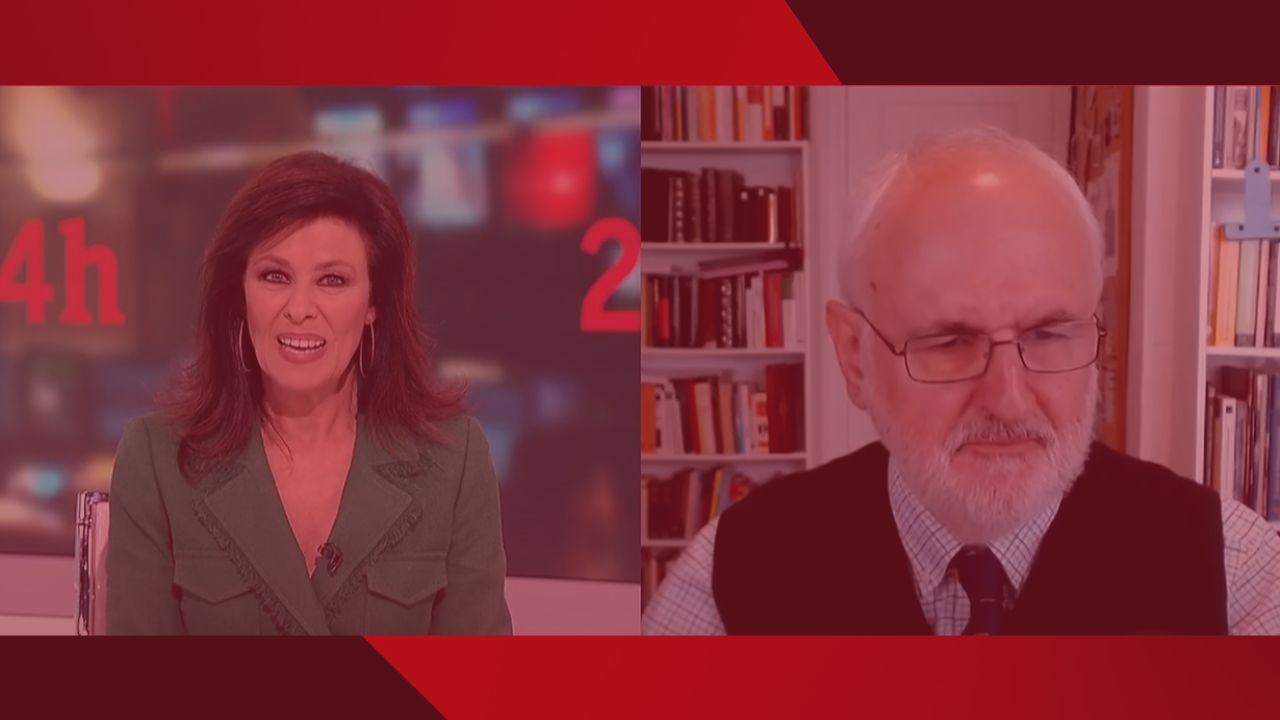El estado de alarma decretado y prolongado por la crisis del Covid-19 ha otorgado extraordinarios poderes a un Ejecutivo que parece estar aprovechándose de ellos con fines espurios, además de otros legítimos. Ni aun estos últimos gozan de una legitimidad intachable, dado que muchas de las suspensiones o limitaciones de derechos y libertades que hoy observamos tan solo tendrían cabida bajo un estado de excepción, que no de alarma.
Confinamiento, prohibición o no de trabajar al arbitrio de las autoridades, controles policiales, geolocalización de teléfonos móviles, transformación de medios de comunicación en plataformas propagandísticas, purga de información y usuarios de redes sociales, que las acercan cada vez más a meros editoriales en lugar de a un conjunto de opiniones personales… La lista de medidas que se están adoptando, independientemente de que así lo permita la legalidad vigente, resulta en extremo preocupante, pues ponen de manifiesto la vigilancia a la que estamos siendo sometidos; unos rasgos más propios del mundo distópico de George Orwell en 1984 que de sociedades abiertas como la nuestra. Así, muchas voces señalan, con creciente tono de alerta, que algunas de estas disposiciones nos aproximan a un panorama de estado policial moderno, similar al del Gran Hermano de la citada obra, en virtud del cual, no solo estamos controlados por las autoridades en una dimensión vertical, de arriba abajo, sino también horizontalmente, por medio de la censura y la delación entre particulares. Este último elemento reviste especial trascendencia, pues da fe de las insidias y envidias de algunos ciudadanos más que de su complicidad con el régimen. Actitudes que, sin embargo, le vienen muy a mano a este último, ya que, como señala Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, el papel de la población, con su colaboración o simplemente con su silencio, resulta crucial para acabar con la disidencia en las dictaduras.
El mundo orwelliano con el que coquetea el gobierno de coalición socialista-comunista ha de constituir motivo de alarma y denuncia. Sin embargo, ante lo evidente y descarado de este tipo de deriva (o degeneración) de una democracia liberal, conviene tener también presente que existe otra más sutil, e igualmente peligrosa. A saber, la concebida por Aldous Huxley y descrita en Un mundo feliz. Más que la censura (o, en nuestro caso, además de ella), lo que impera es la saturación y la desinformación, alimentadas por el infinito apetito de evasión del hombre. Uno que torna en auténtica voracidad informativa, a causa del confinamiento, el tedio y la apatía.
Así lo señala Huxley en su texto Propaganda en una sociedad democrática, donde dice que los primeros defensores de la prensa libre solo contemplaron, respecto a la propaganda, que esta fuera verdadera o falsa, sin prever lo que en realidad ha sucedido, sobre todo en las sociedades occidentales capitalistas. Según sus palabras, “el desarrollo de una vasta industria de comunicación masiva que no lidia ni con lo falso ni con lo verdadero, sino con lo irreal, lo que es casi siempre totalmente irrelevante”, un fallo que achaca a que no se tuvo en cuenta “el apetito casi infinito del hombre por las distracciones”.
La España de hoy se asemeja a ese “mundo feliz”, en el que los ciudadanos hemos sacrificado voluntariamente nuestros derechos, sin apenas oponer resistencia, y perdido el interés por la información o la verdad, entregándonos a una cultura trivial e intoxicada por el placer. Antes que en un estado de alarma (que debiera alarmarnos), nos encontramos en un estado de embriaguez, del que seguramente despertemos por el hambre o la necesidad que la realidad económica impondrá más pronto que tarde. El problema se halla en que, entonces, puede que ya no podamos reaccionar. Quizá sea demasiado tarde.