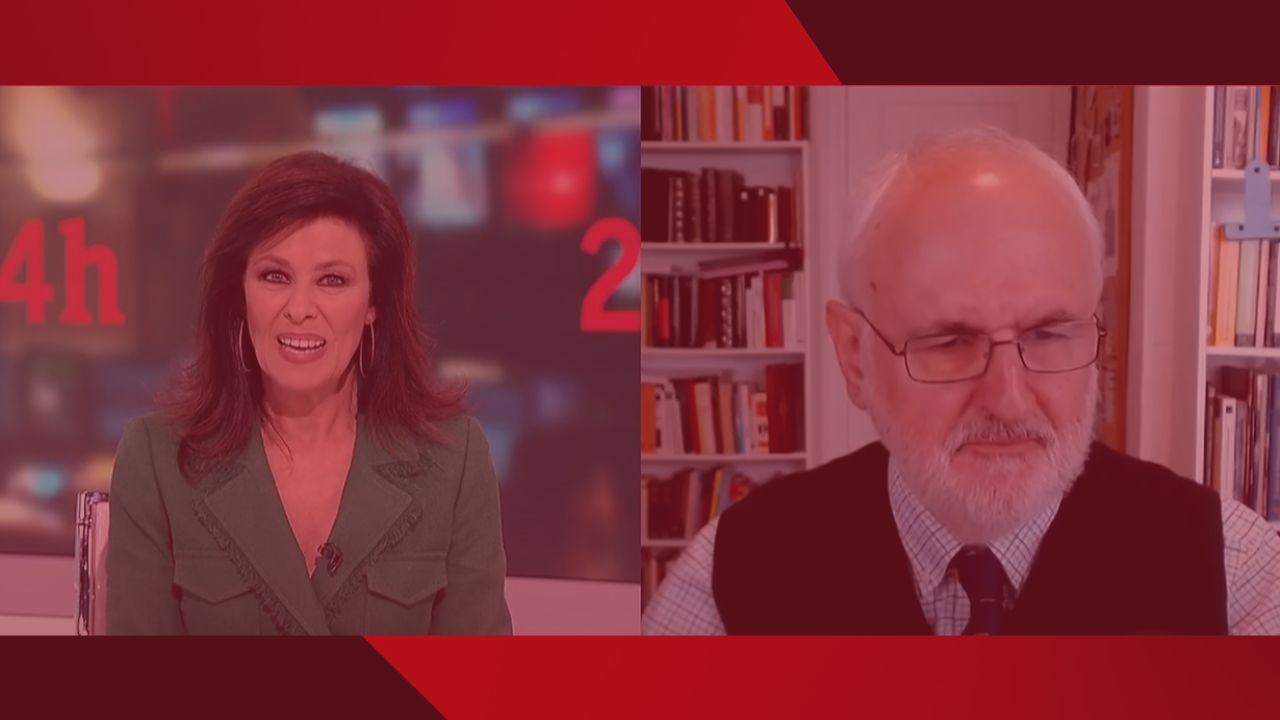Pocos llamamientos políticos han poseído tal resonancia y magnitud en nuestra historia moderna como el paralizante, inquietante y penetrante llamamiento a la revolución. Pueden parecer llamativos tales adjetivos para describir la sensación que produce atender a ellos. Si bien las revoluciones se caracterizan por ostentar coloridos nombres y gozar de un carácter dinámico y frenético, el efecto que producen es más bien frío y cortante, calan muy profundo y, en un primer instante, petrifican y ponen en alerta. Tras superar esa primera impresión, sobrevendrá un desolador sentimiento de abandono. La capacidad de notoriedad que la revolución ha ostentado en los últimos siglos no se circunscribe únicamente a llenar ingentes páginas de libros, ensayos y discursos, sino que también ha sido muy efectiva a la hora de llenar cementerios. Su popularidad siempre va ligada a su grado de fatalidad. Se renuncia a cualquier atisbo de razón, libertad y justicia, y, a medida que la enfermedad avanza, la condición humana se pierde, se diluye, es devorada por la masa revolucionaria, punto al que nos referiremos más adelante.
Pese a su naturaleza antagónica con la cultura occidental, su metodología y su literatura se han implantado de forma rígida, permeando nuestras mentes y llegando a, por desgracia, formar parte de nuestro ADN como seres políticos. Alabamos y ofrecemos interpretaciones románticas a tales procesos, nos imbuimos de ellos y nos ahogamos en su discurso falaz, hasta convertirnos en esclavos de su retórica y, aún más peligroso, de su método. Ante cualquier situación cotidiana que revista un cierto nivel de dificultad, incluso el más mínimo, premiamos y vitoreamos conductas revolucionarias y anárquicas, cegándonos ante nuestra propia condición y marcando distancia con los valores de la rectitud, el decoro y el esfuerzo. Las fisonomías contrarias del método revolucionario y la civilización occidental suponen una difícil ingesta y aún más ardua digestión para el hombre moderno. Este malinterpreta parte de los valores que nos configuran y los confunde con la impúber y simple desobediencia. Así, nuestra sociedad se caracteriza por la crítica y la duda, elementos que nos hacen potenciales acreedores de la libertad y, a su vez, futuros promotores de la razón. Pero duda, libertad y razón no son elementos propios de la revolución, más relacionada con la sangre, el sometimiento y el desvarío generalizado. La praxis propia de los citados elementos constituidores de la condición occidental son la mejora y la reforma, fruto de un paulatino y arduo esfuerzo, que busca, de manera humilde, la significación individual. Estas ideas beben de autores como Edmund Burke, quien aunó la capacidad de conservar lo pasado y la habilidad de perfeccionar lo presente, de lo que nace el mejor rendimiento. Un ideario aplicable a lo que él considera ser un buen político y que queda brillantemente ilustrado en la máxima “spartam nactus es; harna exorna”, esto es, “te ha tocado nacer en Esparta, ahora adórnala”.
La conquista del porvenir no se realizará mediante acciones que fomenten la inmovilidad, pero tampoco con el uso de elementos destructivos y la consumación de un suicidio colectivo, parafraseando a Unamuno. Los progresos y reformas deseables, o por lo menos su naturaleza, quedan escenificados de forma perfecta en el pasaje bíblico que relata la travesía de Moisés guiando al pueblo de Israel hacia la Tierra Prometida. En los cambios duraderos, y por ende a los que hay que aspirar, sus protagonistas no los ven ni los gozan. Los frutos los recogerán las generaciones futuras, pues es para ellas, y para honrar a los antepasados, por lo que se han de acometer tales acciones de reestructuración de la sociedad. De tal manera, se ha de obviar y renegar de los falsos mesías, de los que los procesos revolucionarios son grandes manufactureros, en su blasfema búsqueda del paraíso en la tierra.
No ha habido ni habrá revolución política exitosa en la historia moderna de la humanidad
Cambiando de tercio, resulta de sobra conocida la ingente cantidad de argumentos para justificar tales métodos. Incluso aquellas revoluciones fehacientemente fracasadas tratan de recibir absolución. Se utiliza de manera ridícula y pobre la consecución de particulares y aisladas conquistas para lavar la imagen de tales procesos. ¡Qué infortunio sería el tener que vivir en una época incapaz de producir nada provechoso, por ínfimo que sea!
Tales argumentaciones son insuficientes: no ha habido ni habrá revolución política exitosa en la historia moderna de la humanidad. Aquellas que pueden considerarse meritorias son precisamente las que no concuerdan con el término y naturaleza de la revolución y, si se las califica de eso, es solo para acotarlas en el contexto histórico concreto y que así puedan estudiarse. Pero su triunfo proviene de una larga y duradera evolución de procesos humanos completamente inabarcables para el historiador.
Este tema resulta preocupante a la luz del devenir de nuestras sociedades, donde se están alienando los elementos necesarios para que vuelvan a escucharse llamadas a la revolución. De forma somera y sencilla, estos procesos necesitan de tres factores básicos y nucleares para poder darse: 1) Un contexto propicio, en el que reinen la desesperanza y el fraude, y, aunque puede sonar contradictorio, también cierta estabilidad y progreso, pues la revolución no se produce, o muy raramente, en momentos de absoluta crisis; 2) Una élite cadavérica y putrefacta, acompañada de una oposición maliciosa, que se presta a capitalizar el desasosiego; 3) Una masa voraz a la que alimentar constantemente para que realice el trabajo sucio, la cual se convertirá en el peor elemento de todos, pues su ferocidad no conocerá límites, nunca encontrará satisfacción y terminará por fagocitarse a sí misma.
Actualmente, si bien no concurre en toda su plenitud esta tríada, sí hay ciertos atisbos de que nuestras sociedades puedan dirigirse por estos derroteros. Ante este escenario, resulta obligado hacer un llamamiento a la serenidad, a pesar de la complejidad que esto entrañará cuando falte el pan o, más aún, la esperanza.
La revolución constituye un suicido colectivo. Por ello, debe evitarse y confrontarse. Reforma y mejora son, por el contrario, caminos de recorrido más afable y de destino más apremiante.