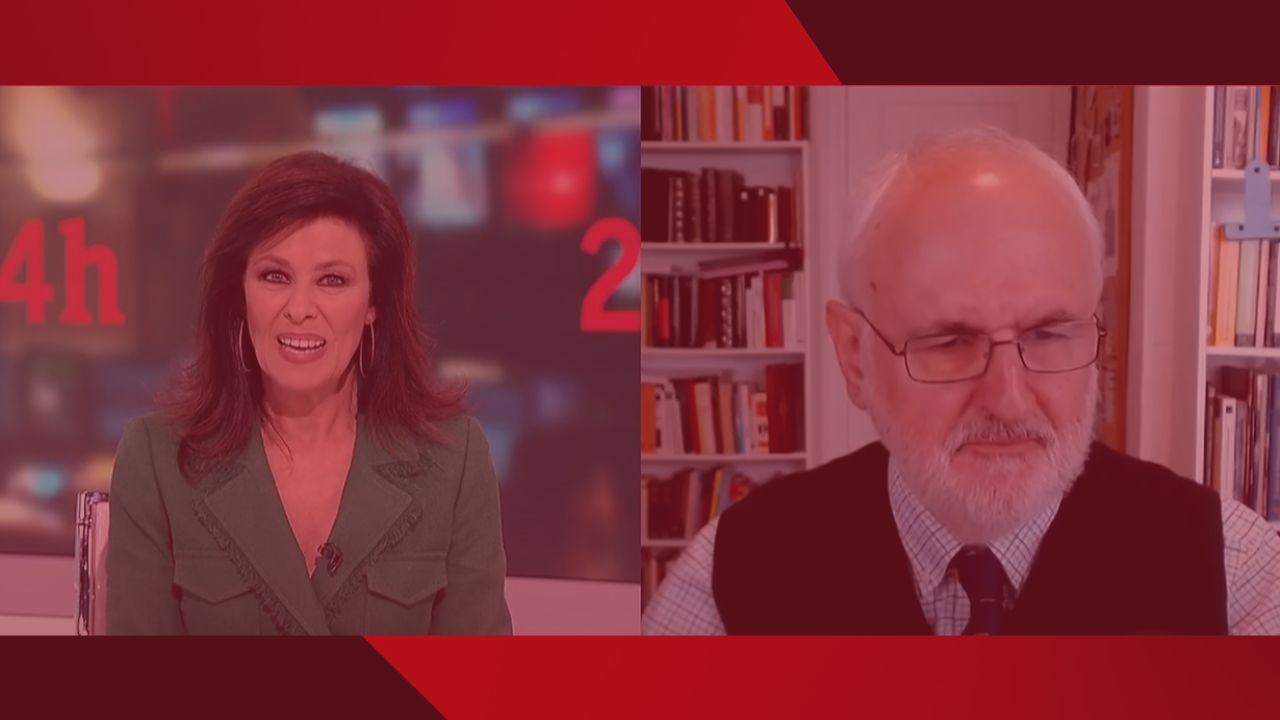Una de las primeras víctimas de las crisis económicas suele ser el comercio internacional. Cuando aparecen los problemas, mucha gente se pregunta por qué consumimos bienes producidos fuera del país, que crean empleos en el exterior, mientras muchos de nuestros compatriotas están en el paro. Y pide, a continuación, medidas en favor de las empresas y los trabajadores locales, que algunos políticos abrazan enseguida para conseguir un buen número de votos. Uno de los aspectos positivos de la última crisis fue que los gobiernos de los países en dificultades no cerraron sus economías para tratar de salir de la crisis con una estrategia nacionalista, que habría sido nefasta para todos. La experiencia de la década de 1930, en la que la reducción del comercio internacional superó el 30% en términos reales y agravó la recesión en todo el mundo, parece haber estado presente en la mente de los políticos y los economistas y haber evitado así daños mayores. Es cierto que la crisis se llevó por delante el ambicioso programa de liberalización del comercio mundial diseñado en la Ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio. Pero, al menos, no se impusieron nuevas restricciones al comercio exterior, como muy bien podría haber sucedido.
Se ha empezado, incluso, a avanzar en proyectos tan ambiciosos como el Acuerdo Transpacífico (TPP) o el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP). Tales proyectos responden a la idea de que el mundo se encuentra inmerso en un proceso de internacionalización que hace que la frontera entre lo que son operaciones de comercio interno y operaciones de comercio exterior sea cada vez más difusa. Y lo que, básicamente, separa hoy a unas y a otras no es ya la existencia de costes de transporte muy diferentes o la aplicación de aranceles a la importación. Lo relevante son, en cambio, las reglamentaciones, estándares y normas de todo tipo que dificultan el comercio. En algunos casos, tales normas son auténticas medidas proteccionistas encubiertas cuyo objetivo es dar ventajas al productor local frente al extranjero. Pero, en otras, se trata de medidas que arrastran una larga tradición de reglamentos y controles que los países se resisten a abandonar, bien por presiones de grupos de interés, bien por la inercia de los propios organismos administrativos.
Fuerte campaña política
Y a esto se ha unido una fuerte campaña política que ha convertido en compañeros de cama a la extrema derecha y a la extrema izquierda europeas, que tanto tienen en común cuando defienden la intervención del Estado en la economía, la autonomía de las políticas econó- micas nacionales frente al mercado exterior o el control político de la globalización.
La crisis, a pesar de su indudable gravedad, se va superando con efectos no tan negativos como se estimó en un primer momento, salvo en algunos países cuyos nombres están en la mente de todos. Pero los ataques a los nuevos acuerdos han cobrado una gran fuerza a ambos lados del Atlántico.
Estados Unidos está en campaña electoral; y la experiencia nos dice que los candidatos a la presidencia no van a defender medidas liberalizadoras que les podrían costar votos ante una opinión pública más inclinada al proteccionismo que a la apertura internacional. Afortunadamente Obama no está en campa- ña; y un presidente “pato cojo” –en la terminología local– puede utilizar sus poderes y su independencia para sacar el proyecto adelante. Pero no está claro lo que puede suceder en Estados Unidos en lo que se refiere a estos acuerdos. Con un Trump que se opone a ellos de forma decidida, una Clinton que no ha tenido nunca grandes convicciones con respecto a la liberalización comercial y unos congresistas que defienden, ante todo, intereses locales y muchas veces, a lo largo de la historia, han actuado abiertamente en contra de la libertad de comercio internacional, la situación es de evidente incertidumbre.
Y más confusa es aún la situación en Europa porque, en nuestro continente, a las presiones habituales de los grupos de interés, se une una visión cada vez más extendida de que lo que viene de fuera es malo. Para unos, el problema está en los inmigrantes; para otros, el mal hay que buscarlo en las empresas extranjeras… en especial si son norteamericanas. Como pocas veces he visto en los últimos tiempos, se utilizan argumentos absurdos sin fundamento alguno; y gente que no llega siquiera a entender lo que significan los proyectos en discusión los ataca de forma insensata. Y esto es peligroso; como lo es, casi siempre el nacionalismo y lo son las estrategias de buscar enemigos fuera de nuestras fronteras para tratar de justificar nuestra incapacidad de resolver los problemas que nos afectan.
Nadie sabe lo que va a pasar con el TTIP. Es posible que fracase, o incluso que nunca llegue a ponerse en marcha; pero, si es así, los costes serán muy elevados para todos, especialmente para Europa. No se trata sólo de que se reduzca la creación de empleo o se frene el crecimiento económico. Lo más preocupante es que, si Europa no se abre a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, dará un nuevo paso hacia su irrelevancia económica y política.