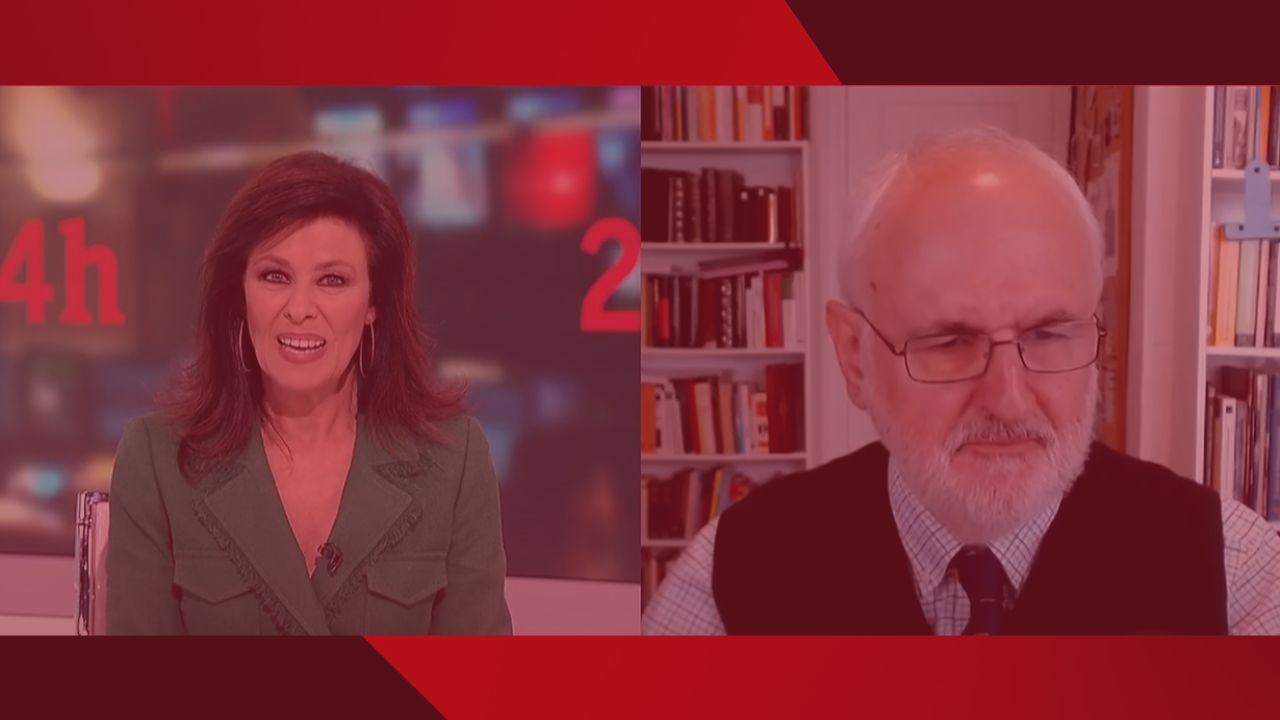En 2016, María Elvira Roca Barea, licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica, publicó un libro que provocó un terremoto en la opinión pública: Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español. La obra se convirtió rápidamente en un éxito editorial, con más de 100.000 ejemplares vendidos, y contó con el apoyo de intelectuales, políticos y periodistas de prestigio como Mario Vargas Llosa, Josep Borrell, Arcadi Espada, Juan Abreu o Isabel Coixet. El catedrático de Filosofía José Luis Villacañas no salía de su asombro: cómo un libro arrojado como «artefacto ideológico» había conseguido el aplauso y el reconocimiento de grandes figuras de la sociedad civil. En 2019, publica Imperiofilia y el populismo nacional-católico, una obra dedicada exclusivamente a desmontar la tesis de Roca Barea, acusándola de manipular y deformar la historia al servicio de los intereses de la derecha española.
El título de Villacañas solo se disfruta si previamente se ha leído a Roca Barea. Ambos, sin quererlo, se han transformado en las dos partes de un libro, en una simbiosis a partir de la cual el lector adquiere una experiencia muy enriquecedora. Tras ellos, podemos apreciar un sentido más imparcial, tanto de los logros como de las tragedias —presentados con cierta desmesura por ambos—, sobre la historia de España.
El problema de fondo de este debate radica en el desconocimiento acerca de este tema de los españoles, los cuales se han visto enormemente influenciados por la politización. Grosso modo, el ciudadano posee una idea arquetípica del imperio español, concebido como un periodo homogéneo que se juzga desde un mismo parámetro o punto de vista: un relato de dominación y explotación, o bien de esplendor —casi podríamos decir de salvación de la civilización—. Ignorar nuestra historia nos impide verla en toda su claridad y diversidad, reduciéndola a esquemas simplones y estereotipados, imágenes distorsionadas que se dilatan durante cuatro siglos, como si el imperio en el siglo XVI fuera igual que en el XVIII. Cada época se debe a su tiempo, y la historia no es muy amiga ni de las prisas ni de las narrativas descontextualizadas.
El éxito de Imperiofobia no puede atribuirse tanto a su contenido como a la coyuntura política en que se publicó. España, frágil y desecha por los nacionalismos periféricos, desorientada y sin una identidad nacional clara para hacerles frente, no se encuentra. Los españoles requerían —y siguen precisando— una dosis de autoestima que restaure la esperanza en un país desunido y desilusionado. En este escenario, aparece el libro de Roca Barea, dispuesto a celebrar con orgullo el pasado y restablecer la mirada hacia el futuro. El español, desanimado y necesitado de argumentos con los que sentirse legitimado, halla así en Imperiofobia una terapia paliativa.
En este sentido, y coincidiendo con el análisis de Villacañas, la obra de Roca Barea busca despertar la emoción y subir la moral a través del titular fácil y llamativo. Mientras se recorren sus páginas, el lector espera impaciente una mayor dosis para satisfacer una nostalgia idealizada, como si el cuadro que pinta la autora se tratase en el fondo de lo que el espectador quiere ver.
Roca Barea va saltando de una fecha a otra, sin una contextualización adecuada de las épocas y, en algunas ocasiones, el lector ya no sabe en cuál de ellas está. Quizás, lo más grave sea que así reduce la historia de España a una pelea cósmica entre el mundo católico y el protestante, que comienza en el siglo XV y continúa en la crisis financiera del 2008. Una dicotomía, por tanto, entre buenos y malos. En esto reside lo realmente perjudicial, a saber, intentar explicar diferentes entornos y etapas bajo una fuerza subyacente que mueve a la historia, como si la lucha entre protestantes y católicos explicara el trasfondo de España. Esta manera de entender la historia bajo un mismo principio también la encontramos en el marxismo —la clase privilegiada que oprime a la obrera— o en el nacionalismo —lo nacional que se desprende de lo no nacional—. Cualquier tentativa de realizar una metafísica de la historia, de desentrañar un proceso que explica su despliegue, tiene unas consecuencias funestas. Por eso, en esta atmósfera de confrontación entre protestantes y católicos, Imperiofobia no se ciñe a un objetivo descriptivo, sino combativo, con la intención política de averiguar cuál de los dos mundos mató y explotó más, apoyándose constantemente en el siguiente argumento: «Nosotros lo hicimos, pero anda que vosotros…».
En defensa de Roca Barea, hemos de señalar que la actitud de Villacañas en su obra Imperiofilia es resentida y poco respetuosa, en forma de una crítica satírica y mordaz. Ataca una y otra vez la reputación de la autora, despreciando su obra, la cual considera «dañina y peligrosa», un «libelo populista malsano» con «un método improductivo, estéril y engañoso».
Nos centraremos fundamentalmente en dos acontecimientos clave de la historia de España que ambos abordan: el Sacro Imperio Romano Germánico y el descubrimiento y la expansión de España en América. Respecto al primer punto, hay que reconocer que Roca Barea falla cuando dice que «la idea de un imperio europeo concebido como una Universitas Christiana es fundamentalmente erasmista»[1]. Esta idea procede realmente de Marsilio de Padua, Dante y Gattinara, quien, según Villacañas, «en su esencia afirma un emperador con poderes espirituales que haga estéril la figura papal. Erasmo y Vives afirman una idea de Universitas Christiana, desde luego, pero sin poderes imperiales»[2].
Villacañas considera que el nacionalcatolicismo vendió la idea de que España se trató del primer país que intentó impulsar una política colectiva —en ese momento basada en el cristianismo— entre los distintos países, como un primer esbozo de lo que es ahora la Unión Europea. Este supuesto proyecto que propugnaba Carlos V —explica— no era realmente una unidad política conjunta, sino una unidad impuesta a su modo, que beneficiaba a la monarquía española y a la aristocracia próxima a ella. Para el autor de Imperiofilia, la periferia del Imperio —la parte germánica— también abogó por la unidad, pero no del tipo que deseaba el emperador, quien quería convertirlo en hereditario y eliminar el sistema electoral alemán, para así gobernarlo como un territorio patrimonial propio. Eso suponía eliminar las libertades de las ciudades y los príncipes, quienes no estaban dispuestos a ello[3].
A partir de ambos libros podemos apreciar un sentido más imparcial sobre la historia de España
Durante el reinado de Carlos V, se produce la Reforma, un movimiento que Roca Barea describe como estrictamente político y sin sustancia religiosa, un proyecto que tenía como fin contener la expansión del imperio español. Es posible, pero no podemos suprimir así como así el papel que jugó el protestantismo. Aunque hay que reconocer a Barea la existencia de una propaganda feroz contra el catolicismo —que no era lo mismo que España—, Lutero se consideró en primera instancia reformista, no rupturista. Además, la filóloga realiza un salto imprudente cuando afirma que «Lutero es el campeón del nacionalismo alemán» y que «el humanismo alemán antes, durante y después de Lutero fue fuertemente nacionalista»[4]. Con ello, pretende explicar que «la identidad colectiva de los pueblos protestantes está levantada sobre la denigración de los católicos. Cada nación protestante construyó su ser por oposición y contraste [al catolicismo]»[5]. Sin embargo, esto constituye sencillamente un anacronismo, porque el nacionalismo no aparece hasta el siglo XVIII. Es cierto que el nacionalismo romántico alemán utilizó durante el siglo XIX la figura de Lutero como elemento fundamental de la identidad germana, llevando a cabo unas políticas que menospreciaron a la población católica en el país. Sin embargo, esto no significa ni mucho menos que Lutero fuera nacionalista.
En segundo lugar, la expansión del imperio español por América es posiblemente el punto más controvertido y donde ambos más se extienden. Como bien afirma Roca Barea, uno de los culpables de la difusión de bulos en contra de la monarquía hispánica fue el célebre fray Bartolomé de las Casas, quien publicó en 1552 su Brevísima relación de la destrucción de las Indias. De las Casas se ha tratado de una figura alabada por sus denuncias contra las atrocidades de los conquistadores. Sin embargo, tal y como nos recuerda la autora, no podemos olvidar que este exageró los datos para intentar convencer al rey. De hecho, una edición inglesa publicada en 1698 habla de cuarenta millones de muertos a manos de los españoles, convirtiéndolos así en unos de los mayores genocidas de la historia.
La extinción de las poblaciones indígenas en algunas partes de América —caso del Caribe— no solo se debió a las guerras contra los españoles. Muchos nativos murieron por las enfermedades que se exportaron desde Europa, como la viruela o el sarampión. También hay que tener en cuenta que las guerras no se limitaban a la confrontación entre ambos pueblos. Tanto Hernán Cortés como Francisco Pizarro trataron de establecer pactos con ellos para luchar contra sus adversarios.
Por su parte, el error más grave de Villacañas se concreta en no reconocer logros de gran relevancia histórica. En ningún momento habla del Derecho de Indias, un formidable proyecto intelectual que transformó por completo el derecho y la filosofía en Occidente. No podemos olvidar las Leyes de Burgos de 1512, las de Valladolid de 1513, las Leyes Nuevas de 1542, y la bula papal de 1537, con la que se reafirmaba la condición humana de los indios. Este acontecimiento tan sorprendente e innovador para la época pasa desapercibido, por desgracia, en las páginas de Villacañas. Tampoco dice nada —si acaso los menciona en un plano secundario— acerca de fray Antonio Montesinos, fray Francisco de Benavides, Bartolomé de la Peña, fray Tomás Ortiz, Juan Fernández Angulo, Cristóbal Molina, Melchor Cano, Antonio Ramírez, el padre Francisco Suárez, Luis de Molina, Domingo de Soto, fray Toribio de Benavente, fray Juan de Zumárraga, santo Toribio de Mogrovejo, san Francisco Solano, san Junípero Serra, Francisco Palou o Pedro de Gante.
En dos líneas resume Villacañas, casi con desagrado y a regañadientes, la influencia cultural y científica que realizó España en América. En este sentido, se agradece que Roca Barea recuerde las numerosas hazañas del imperio español. La educación desempeñó un papel esencial en los nuevos territorios. Los Reyes Católicos separaron netamente el ejercicio de la profesión sanitaria de la caridad religiosa, y negaron validez a los grados médicos dados por la Iglesia, con el fin de orientar la salud y la gestión de los hospitales hacia la competencia del Estado. Perú llegó a tener más hospitales que iglesias y, por término medio, había una cama por cada 100 habitantes. La primera cátedra de Medicina en América se estableció en la Universidad de México en 1551 —en los territorios ingleses de Norteamérica no llegó hasta 1765—. En la misma línea, en América se fundaron más de veinte centros de educación superior (hay que sumar la totalidad de las universidades creadas por Bélgica, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia en la expansión colonial de los siglos XIX y XX para acercarse a la cifra de las universidades hispanoamericanas de la época imperial). Además, proliferaron las cátedras de lenguas indígenas, las cuales se conservaron vivas durante siglos para fomentar su estudio y conocimiento.
Roca Barea levanta el ánimo con innumerables datos y anécdotas sobre la influencia tan positiva del imperio español, pero —y este constituye su gran error— no habla en absoluto de la otra cara de la moneda. La autora de Imperiofobia sugiere que los indígenas recibían la misma consideración que los españoles. En la práctica, muchos indios actuaron como siervos de un sistema feudal por el que se les encomendaba a un propietario español, el “encomendero”. Este régimen dio lugar a numerosos abusos. En favor de los matices, también es justo reconocer que algunos religiosos denunciaron los malos tratos de los encomenderos y que los indígenas tenían derecho a recurrir a los tribunales.
Tampoco menciona Roca Barea la compraventa de esclavos. Como bien explica el catedrático de la Universidad de Navarra Javier de Navascués, «en la primera mitad del siglo XVI entraron en los puertos españoles de América 268.000 personas para ser expuestas y vendidas […] Incluso la Iglesia, que había abanderado la defensa de la población indígena, utilizó esclavos para servir en sus conventos»[6]. Por supuesto, también hubo figuras clave como san Pedro Claver o el padre Alonso de Sandoval que siguieron abogando por la población indígena.
Ninguna alusión tampoco a la explotación de las tierras de América. Los conquistadores como Cortés, Pizarro o Pedro de Valdivia fueron en busca de riquezas, y el imperio español tuvo que aprender a extraer gran cantidad de recursos para pagar sus elevados costes. Uno de los casos más conocidos lo hallamos en la famosa montaña de plata de Potosí. Cuando se descubrió, el virrey Francisco de Toledo mandó construir una mina. Alrededor de la montaña, sin vías de comunicación ni agricultura, en un lugar hostil a más de 4.000 metros de altura, nació una ciudad que, a mediados del siglo XVI, llegó a reunir a 160.000 habitantes, la mayor urbe de América, con más pobladores que Madrid y casi a la altura de Londres y París. Allí, en Potosí, se produjo el 50% de la plata que se extrajo en el mundo desde el siglo XVI al XVIII. “Vale más que un potosí” se convirtió en una expresión muy habitual entre los españoles, la cual continuamos utilizando a día de hoy.
Sin embargo, el esplendor de este enclave escondía la muerte de miles de indígenas. Para explotar la mina, De Toledo estableció la mita, que en la práctica consistía en un sistema de esclavitud por el que se obligaba a los nativos a trabajar en condiciones inhumanas. Como explica Navascués, la mita «no era muy acorde con el espíritu predicado en las Leyes de Indias, pero los españoles no se anduvieron con delicadezas. Durante dos siglos la mita hizo estragos entre la población indígena. Muchos indios preferían emigrar de los territorios dominados por los españoles y se dieron casos de suicidios colectivos»[7]. El conde de Lemos, que trató sin éxito de acabar con los atropellos, afirmó que la montaña estaba bañada con sangre de indios y que, si se exprimía el dinero que de ella se sacaba, tendría que brotar más sangre que plata. Como vemos, durante la conquista de América, ni los españoles lo hicieron todo bien ni fueron unos genocidas. Este debate tan enriquecedor enseña que la historia debe conocerse justamente para combatir a aquellos que la usan como arma política, desfigurándola según sus intereses, y para que las verdades no se cuenten a medias, ya que entonces hacen tanto daño como la mentira. En esto radica el problema de las fobias y las filias: en que no dejan ver la realidad con claridad y con todos sus matices.
[1] Roca Barea, M. E. (2016). Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español. Siruela, Madrid. p. 161.
[2] Villacañas, J. L. (2019). Imperiofilia y el populismo nacional-católico. Lengua de Trapo, Madrid. p. 87.
[3] Íbid, pp. 100-101.
[4] Roca Barea, M. E. (2016). Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español. Siruela, Madrid. pp. 176-180.
[5] Íbid, p. 164.
[6] De Navascués, J. (2019, enero-marzo). Las dos leyendas sobre la conquista de América: ¿imperiofilia o genocidio? Nuestro Tiempo, número 707, Universidad de Navarra. Disponible en https://nuestrotiempo.unav.edu/es/grandes-temas/las-dos-leyendas-sobre-conquista-america-imperiofilia-genocidio
[7] Íbid.