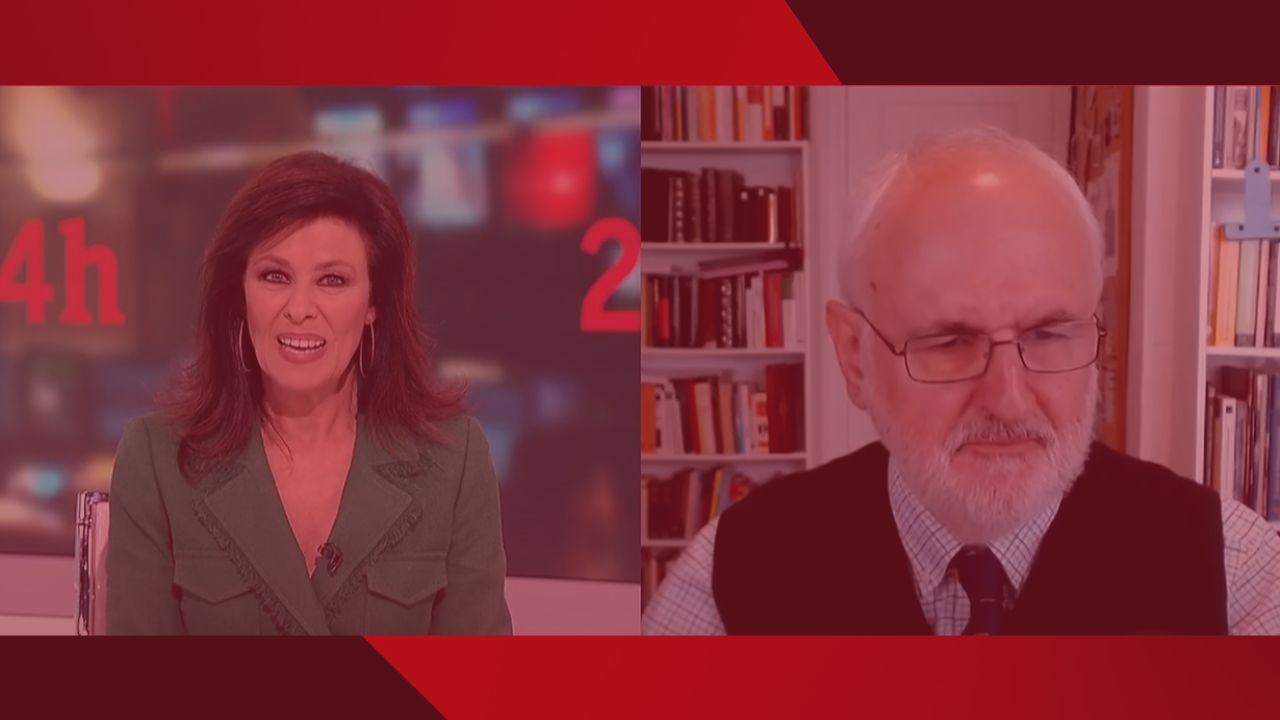La moderna literatura sobre desigualdad económica encuentra, en ocasiones, inesperados compañeros de viaje. Uno de los documentos de trabajo que están de actualidad en la Red en los últimos meses es el artículo de Th. Hauner, B. Milanovic y S. Naidu Desigualdad, inversión exterior e imperialismo. Y, a pesar de lo que podría pensar el lector al ver tal título, no trata de problemas contemporáneos. En realidad, es un estudio técnico de historia, en el que sus autores analizan los factores económicos que pudieron influir en el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. La pregunta es, entonces, por qué un tema como éste puede haberse convertido en foco de interés para mucha gente. Y la razón es bastante clara. Aunque el trabajo se centre en lo que ocurrió hace ya más de un siglo, la idea de que uno de los efectos de la desigualdad es una reducción del consumo, que puede generar una crisis y una recesión, es aplicable, en opinión de algunos economistas, no sólo a épocas pasadas, sino también a la situación actual.
Y para ello se resucitan algunas ideas que, aunque la mayor parte de los economistas considerábamos muertas y enterradas hace mucho tiempo, parecen gozar todavía de sorprendente buena salud. Mucha gente ha oído hablar de las teorías de Rosa Luxemburgo y de Lenin, que explicaban el desarrollo del imperialismo que tuvo lugar desde las décadas finales del siglo XIX hasta 1914 como el resultado de la necesidad de encontrar nuevos mercados ante la insuficiencia de la demanda interna generada por la baja capacidad adquisitiva de las clases trabajadoras, que no crecía al mismo ritmo que la producción. Menos conocido es, en cambio, el hecho de que la base doctrinal de esta interpretación de la historia se encuentra en la obra de un economista británico llamado John Hobson, quien desde su primer libro La fisiología de la industria (1889), escrito en colaboración con A. F. Mummery, desarrolló, en una larga serie de publicaciones, un modelo sobre el subconsumo y la inversión exterior, que presentó como una crítica a la teoría económica que se había elaborado en Inglaterra desde los tiempos de David Ricardo, en las primeras dé- cadas del siglo XIX.
Su teoría afirmaba que la gran expansión de la inversión exterior de los países avanzados de la época se debía a la necesidad de encontrar nuevos mercados donde situar con rentabilidad el capital acumulado, generando en países de menor nivel de desarrollo nuevos centros de consumo e inversión, dado que las economías de sus propios países no mostraban capacidad adquisitiva suficiente para equilibrar la oferta y la demanda. En su opinión, estas inversiones se protegían mejor si se ejercía un control político y militar sobre los territorios en los que se creaban dichos mercados, lo que llevaba necesariamente a políticas imperialistas y al enfrentamiento entre las grandes potencias.
Muchos años después, las ideas de Hobson recibieron un sorprendente apoyo en las páginas de la Teoría general, libro en el que Keynes les dedicó más de seis páginas, en ese extraño capítulo que lleva como título nada menos que Notas sobre el mercantilismo, las leyes de usura, el dinero sellado y las teorías del subconsumo, en el que algunos políticos y economistas actuales, por raro que parezca, siguen encontrando ideas aplicables a nuestro mundo actual. Y no es preciso, para ello, que hayan leído estos libros. Fue Keynes también quien dijo que los hombres que se consideran a sí mismos personas prácticas y libres de influencias intelectuales son, en realidad, esclavos de algún economista difunto. Y en este caso tenía razón.
Por citar un caso concreto en el que se ha intentado aplicar una teoría del subconsumo, hay que señalar que mucha gente piensa hoy que el principal problema de la economía española es que, al ser los salarios demasiado bajos, la gente no tiene capacidad de compra y, por lo tanto, no puede haber ni inversión ni crecimiento elevados. Pero, si estas teorías tenían ya poco sentido en el momento en el que fueron formuladas, menos aún lo tienen en nuestros días. La última crisis no puede explicarse como un efecto de la reducida capacidad de consumo de los trabajadores debida a unos salarios escasos, sobre todo en una economía globalizada, en la que la demanda de bienes de consumo ha crecido de forma espectacular. Y la propuesta de elevar los salarios al margen de la evolución de la productividad para generar mayor demanda interna tendría como principal efecto, en economías abiertas, no dar más fácil salida a los productos elaborados por las empresas españolas, sino una pérdida de competitividad de éstas y un aumento del desequilibrio del sector exterior.
Pero esas “voces en el aire” procedentes de algún economista mediocre del pasado, de las que hablaba Keynes, siguen teniendo influencia en el debate de nuestra época. Ahora bien, tras haber dedicado muchos años a estudiar economía, me cuesta entender que una de esas voces sea la de John Hobson.