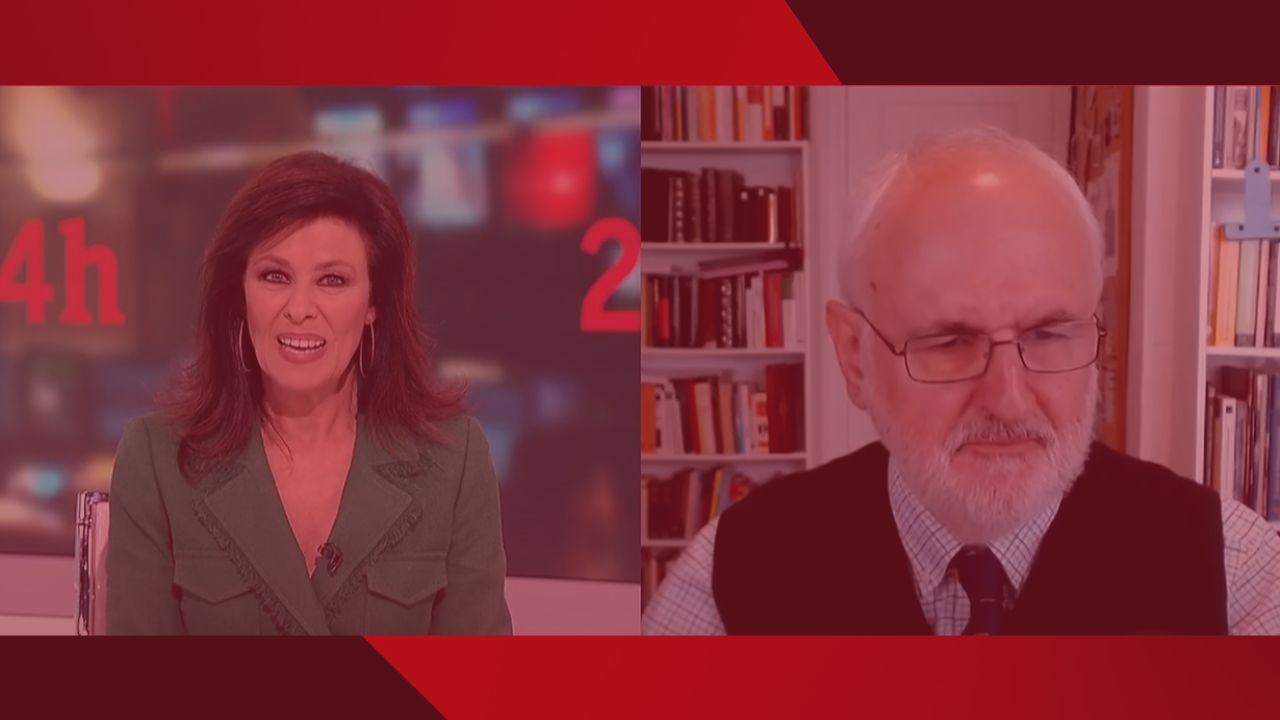La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendió a finales de septiembre la necesidad de regular los límites de la libertad de expresión; un esfuerzo que, a su parecer, ha de realizarse tanto nacional como internacionalmente. La vicepresidenta busca así delimitar tanto el alcance como el contenido del artículo 20.1. d) de la Constitución española, el cual dispone que se ha de reconocer y proteger el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Se trata de un derecho fundamental que, en la esfera pública, contribuye a fiscalizar a las autoridades e instituciones, sometiéndolas al escrutinio de la ciudadanía, mientras que, a nivel individual, resulta indispensable para ejercer la propia autonomía. Sin embargo, Calvo sostiene que no todo tiene cabida bajo su amparo.
Este hecho pone de manifiesto cuestiones preocupantes, que trascienden el discurso habitual de los partidos políticos, pues se trata de una cuestión con la que todos ellos conviven. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC) de 2015, aprobada bajo una mayoría parlamentaria del Partido Popular, recibió enormes críticas (aun cuando el texto final resultó bastante más atemperado que el inicialmente propuesto) tanto a nivel nacional como internacional, hasta el punto de granjearle el sobrenombre de ‘Ley Mordaza’.
Esta inclinación a regular la libertad de expresión no es exclusiva de los partidos hegemónicos españoles. De ella también se han ocupado otros que han entrado en el Parlamento en los últimos años, o formaciones todavía extraparlamentarias, como Podemos o Vox, respectivamente. Por ejemplo, dirigentes del segundo han pedido en ocasiones la ilegalización de partidos que, a su juicio, ponían en peligro la integridad de España, bien por introducir el populismo en las instituciones (Podemos), bien por su carácter nacionalista (en particular, los independentistas catalanes). Estos discursos sacan a relucir una de las debilidades clásicas del proyecto de las democracias liberales: la disyuntiva sobre si ha de darse voz o no a aquellos que no pretenden gobernar el sistema, sino subvertirlo. O, en su sentido más extremo, si la tolerancia también han de disfrutarla los intolerantes o si, por el contrario, lo intolerante ha de ser calificado de inaceptable y, por ello, silenciado.
La propia acepción de aceptabilidad parece estar sujeta a discusión, tanto por el mensaje como por quién lo articula. Así ha quedado patente en los últimos días con el sketch del humorista Dani Mateo en su programa El Intermedio (La Sexta). Al aluvión de críticas recibidas por sonarse la nariz con la bandera española en un contexto satírico, se une el castigo de muchas de las empresas patrocinadoras del espacio televisivo, la posible respuesta de la Dirección, o incluso, como piden algunos, una acción judicial al respecto. Ni que decir tiene, ha de respetarse la libertad de opinar de los ciudadanos, y la de aquellos que patrocinan a dejar de hacerlo. El debate estriba en si ha de permitirse que se haga algo así con un símbolo nacional como la bandera. Y lo que puede y debería causar preocupación es si el Estado está capacitado para intervenir y atajar ésta u otras controversias, dando continuidad así a un fenómeno que viene de largo.
No pretendemos entrar en valoraciones respecto a idearios personales o propuestas políticas particulares. Lo pertinente es señalar aquello que un mínimo conocimiento de teoría política sugiere: que, en aras de conseguir una sociedad libre, estable y próspera —en ese estricto orden—, el Estado y, sobre todo, la ciudadanía, han de permanecer vigilantes ante los enemigos de la sociedad abierta, parafraseando el título de la célebre obra de Popper, La sociedad abierta y sus enemigos (1945). En una sociedad de estas características, el Estado debe estar diseñado de forma que un mal gobierno pueda ser removido pacíficamente por los ciudadanos. En ella, las instituciones tienen que proporcionar soluciones pragmáticas a las inclinaciones rentistas de la clase política. Todo ello hace que revista especial gravedad el hecho de que sea precisamente el Ejecutivo quien trate de impulsar, como propone el actual Gobierno, medidas regulatorias que limitan la libertad de expresión de individuos y colectivos.
Esto, como apuntábamos anteriormente, dista mucho de ser novedoso. En democracia, las aspiraciones cortoplacistas de los diferentes partidos acostumbran a convertir la política en un juego de suma cero que, cada cuatro años en situaciones normales, se transforma en una guerra total, en la que la regula aurea queda completamente invertida. Así, cada formación, en especial si ha obtenido una mayoría parlamentaria absoluta, busca avanzar su agenda política a sabiendas de que sus rivales harán lo propio cuando ocupen su lugar. En este escenario, la libertad de expresión se erige en una oportuna herramienta para acallar o desautorizar a voces disidentes.
La estrategia seguida actualmente por unos y otros se estructura sobre dos pilares fundamentales. En primer lugar, se intenta poner en entredicho la existencia de aquello que se discute. En esto radica el fenómeno de las fake news, en virtud del cual se ataca, no ya una posición acerca de una cuestión cualquiera, sino su misma veracidad. En segundo, de forma más sutil, pero quizá por ello más peligrosa, se apela a la libertad de expresión para justificar el mensaje que los agentes tratan de expresar o transmitir, dibujando una línea infranqueable bajo la máxima de non plus ultra. Éste es, por ejemplo, el caso catalanista con sus llamadas a la independencia y a la desobediencia a las instituciones del Estado, o el de sectores afines a la actividad terrorista de ETA cuando hacen apología de ella. En efecto, no todo vale.
Éste es hoy un campo de batalla habitual en España y en Occidente, y las trincheras resultan difusas y movedizas. Así, Reino Unido, por ejemplo, prohíbe bajo la Ley de Orden Público de 1986 las expresiones de odio racial, mientras que, por su parte, la negación del Holocausto es punible en Alemania. Todo ello signo de un fenómeno que ha llegado también a EEUU, donde su antaño cuasi-sacra Primera Enmienda se trata ahora de un arma arrojadiza empleada por uno y otro bando.
En definitiva, la libertad de expresión se encuentra en estado de sitio, a causa de la voluntad de muchos colectivos de coartarla, y de la capacidad del Estado para conseguirlo (siempre en potencia y, en ocasiones, de facto). Esto es especialmente alarmante cuando esta intromisión (y castigo) afecta a aquellas libertades más preciadas y que constituyen punto de partida para tantas otras, caso de la de expresión.
La libertad de expresión se encuentra en estado de sitio, ya que muchos colectivos quieren coartarla y el Estado puede conseguirlo
En su intervención, Calvo señaló que no podemos hacer caso omiso a cuestiones capitales de nuestra convivencia democrática y no intervenir ante lo que parecen ataques contra ellas. Aunque esto puede revelarse como cierto, lo que no resulta de recibo es que Europa esté abogando por la reintroducción de poco menos que leyes antiblasfemia para asuntos que siempre habrían de estar abiertos a debate, de lo que se desprende una relación de temas que no pueden tratarse y sobre los que no cabe discusión. Que son, en definitiva, dogmas. La capitulación de la sociedad ante el establecimiento de temas tabú ha de observarse con recelo, que no con sorpresa, especialmente si la imposición del silencio proviene de los poderes fácticos, pues la institucionalización de este fenómeno convierte a cualquier crítica contraria en herejía.
Por último, la arbitrariedad con que se emplea dicha potestad no hace sino aumentar el peligroso avance contra la libertad de expresión. Y es que esta continua redefinición de qué vale y qué no emborrona aquellas cuestiones que verdaderamente han de preservarse, situándolas al mismo nivel de otras que, en efecto, han de ser siempre, mal que les pese a algunos, habladas, debatidas, criticadas, y hasta ridiculizadas. A su vez, la crítica de aquellas ideas que son situadas gratuitamente fuera del ámbito de lo ‘discutible’ parecen dirigirse a la persona que las defiende, en lugar de a los argumentos en sí mismos, como si fuesen ad hominem. Este proceso de identificación entre emisor y contenido parece privar de legitimidad a cualquier objeción contra este último. Sin embargo, no ha de olvidarse que los derechos pertenecen al feudo de las personas, no de sus ideas, y mucho menos de sus ideologías, que pueden, y deben, ser criticadas. En eso también consiste la libertad de expresión.
Finalmente, hay que destacar un problema que aparece de forma previa, aunque también simultánea, al de si procede o no poner límites a la libertad de expresión. Reside en quién ha de ser, en caso de que proceda, el agente que defina, e imponga, estas restricciones. Un debate que tendremos que afrontar, quizá, cuando alcancemos una mayor madurez democrática y nos formemos una idea más clara de cuál queremos que sea nuestro proyecto común como país.