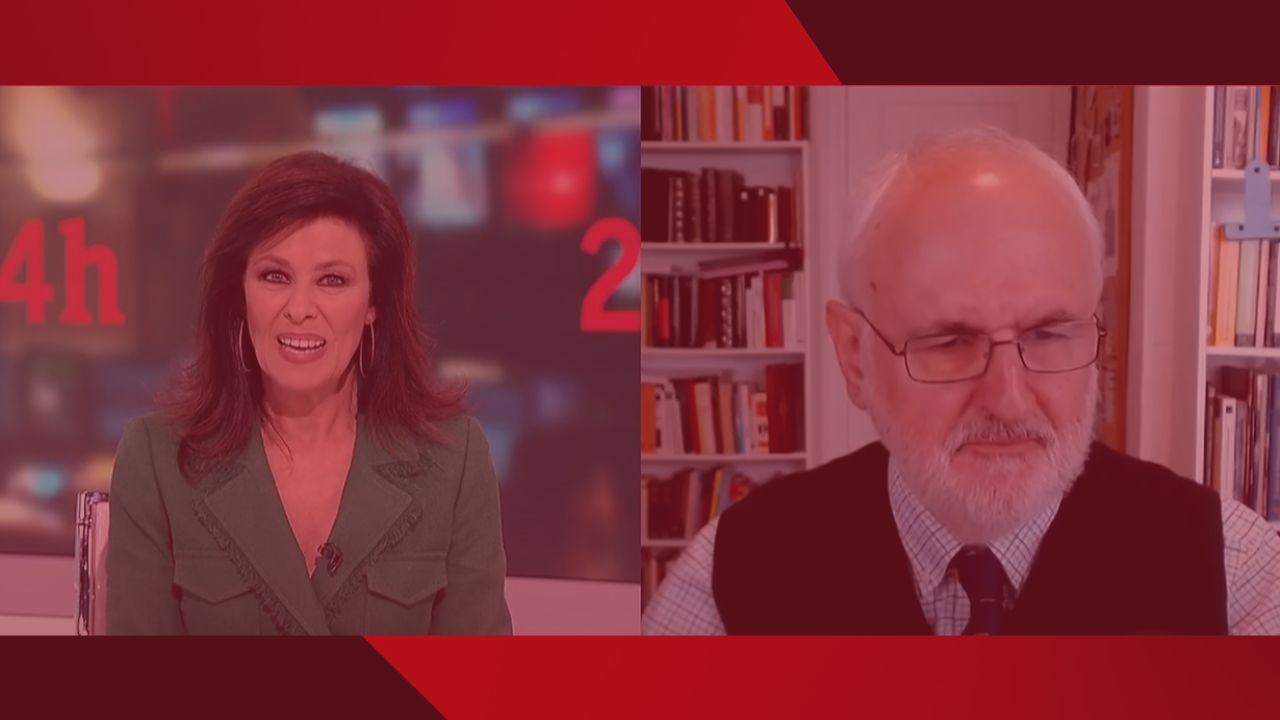Una mujer entra desnuda con la cabeza rapada y los pies fríos e insensibles. Apenas se sostiene. Despojada de su intimidad, sobresalen sus huesos famélicos. Está junto a otras mujeres, también desnudas, muy juntas entre ellas, como si fueran una masa uniforme, una morralla hedionda y despreciable. Al menos es la primera ducha del año y le han rumoreado que el agua sale templada. Ese maldito invierno, impasible, no conoce justicia. Cierran las puertas y aquella mujer, a la que le arrebataron su nombre por un número indeterminado, intuye que allí sólo se duchan a los muertos. Ahora comprende por qué las paredes están arañadas; son las garras de la angustia y los gritos del miedo. Fuera, entre las alambradas de la desesperación, se siente el humo y el olor pestilente de una masacre que nadie quiere aceptar; el suicidio ya es lo suficientemente tentador como para tener que cargar con otra masacre.
Aquel horror, aquella pesadilla que la humanidad presenció en algún invierno entre 1940 y 1945 sigue tocando nuestros corazones. ¿Cómo fuimos capaces de crear ese infierno? Resulta incomprensible que ante semejante monstruosidad afirmemos que todo ser humano está dotado de dignidad, de un valor esencial e intrínseco que se conserva independientemente de la barbarie que produce. ¿Eran hombres dignos aquellos que planificaron o ejecutaron —o indiferentes miraron a otro lado— la exterminación de los judíos? Si somos dignos por el mero hecho de ser humanos, ¿tenían la misma dignidad Hitler y Victor Frankl o Edith Stein?
Actualmente escuchamos el término “dignidad” por todas partes: cuando hablamos de progreso y causas sociales, del valor de la vida humana o de los animales o de las tragedias que siguen hiriendo nuestra endeble naturaleza. Lo usamos para afirmar posturas contrarias: el derecho a una muerte digna, la dignidad de la persona frente a la eutanasia. Los conceptos más familiares suelen ser los más confusos, los que más damos por sentado. La experiencia nos dice que tenemos dignidad, pero es bueno recordar y responder la siguiente pregunta clave: ¿En razón de qué tenemos dignidad?
La tradición cristiana ha inundado ríos de tinta acerca de esta cuestión y algunos filósofos cristianos han ofrecido soluciones muy sugerentes. De hecho, la concepción de la dignidad humana que hemos conservado hasta ahora ha sido posibilitada en gran medida por esta tradición. Sin embargo, en el discurso público, el cristiano se ha refugiado en una explicación sencilla fundamentada en la teología y por la que no siente o necesita argumentar más allá contra aquellos que no aceptan presupuestos teológicos: «Somos dignos porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios». Una fundamentación que, aunque pueda ser válida, no nos sirve en el ámbito político.
Igualmente insuficiente es la forma en la que entendemos actualmente la dignidad, como fuente de derechos. Esta visión, que se gesta en la tradición moderna, entiende la dignidad como el valor intrínseco que poseen las personas por el mero hecho de ser personas. Sin embargo, siempre queda pendiente la pregunta que antes planteaba: ¿En razón de qué tenemos dignidad? En razón de que somos humanos. Bien, pero ¿por qué? ¿Qué tenemos de especial respecto a todo lo demás?
En ambas posturas subyace la intención de fijar ontológicamente la dignidad: «Por lo que somos, por nuestra naturaleza, somos dignos». Afirmaciones cojas e incompletas porque, efectivamente, el mundo fue menos digno con las atrocidades de los campos de concentración.
Andamos desorientados, tanteando a ciegas, cuando hablamos sobre la dignidad. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es que hemos relegado la moral al ámbito privado, por lo que la afirmación «somos seres morales» pasa desapercibida en nuestra tarea de aclarar este concepto. Hemos dado por sentada la dignidad, ¡«nos viene dada»!, como si no tuviéramos ninguna responsabilidad o compromiso frente a ella. Y no, la dignidad no nos viene dada. Primero hay que quererla y, después, cuidarla.
La gracia del ser humano —o tragedia— es que su naturaleza está por hacer. Nietzsche nos describía como el animal no fijado, un camino a medio hacer, una meta. En este sentido, la dignidad es el compromiso moral de responsabilizarnos de nuestra naturaleza incompleta. Paradójicamente, no somos propiamente humanos hasta que no decidimos serlo. Así lo explica con agudeza José Antonio Marina en La lucha por la dignidad, Teoría de la felicidad política: «Vamos a constituirnos, a afirmarnos, a construirnos […], es decir, a inventarnos una nueva naturaleza, una segunda naturaleza que pueda fundar un derecho natural sui géneris. El derecho natural de una naturaleza creada, inventada». Y más abajo concluye: «Somos dignos por autoafirmación de nuestra dignidad»[1].
Hablamos por tanto de una afirmación constituyente. El hombre no tiene dignidad por naturaleza, sino que por naturaleza es capaz de constituir dignidad, capaz de dignificarse —también de someterse y deshumanizarse–. No basta afirmar, aunque sea con mucha convicción, que todo ser humano es digno. O nos comprometemos con ello y creamos un proyecto en torno a esta afirmación, o la palabra se convierte en un vacío desesperanzador, en mera ornamentación retórica.
La dignidad, como un valor dado, se traduce en necesidad; una visión que nos impide apreciar la capacidad creadora —la libertad— del ser humano; una visión que nos sitúa en la peor situación para valorarla. Marina, en Ética para Náufragos, nos recuerda: «No se trata de un juicio sobre lo que existe, sino del propósito explícito de instaurar una realidad. Olvidarlo es una equivocación»[2]. No es lo mismo el ser que lo que debería ser.
Todo proyecto es contingente, y quien no se dé cuenta de ello «ignorará, en consecuencia, el tiempo, las penalidades, los esfuerzos y los sacrificios que ha costado alcanzar los bienes que ahora pacíficamente disfruta; pasará por alto los aciertos, los errores y los azares sin fin que han conducido a la próspera situación actual; y sobre todo, olvidándose de que cualquier avance civilizatorio se sostiene sobre las arenas movedizas de la frágil condición humana», advierte Javier Gomá en Dignidad[3].
A menudo hablamos de progreso moral, pero el proyecto que buscamos, el ethos moral que instauramos, debe ser posibilitado una y otra vez. Por eso es un fracaso y una gran equivocación la eliminación de la enseñanza de la ética en los colegios —también en las universidades—. Sólo a través de la ética puedo reconocerme como sujeto creador, como sujeto poseedor de dignidad.
En el fondo, cuando hablamos de dignidad, apuntamos hacia un proyecto ideal que deseamos fundar, un proyecto que consiga transfigurar y mejorar la realidad. Lo difícil, y de esto va justamente la ética, es qué proyecto queremos inventar, es decir, qué queremos ser. Por eso la dignidad parte de una decisión vital. Detrás de un nuevo horizonte, buscamos la mejor de las posibilidades, el modo más inteligente de ser inteligente. Por eso inventar no es fantasear arbitrariamente. La esencia del hombre es el deseo, —somos deseo inteligente—, una cuestión que no debe olvidar quien quiera comprender la moral. Este deseo por buscar nuevas miras y profundizar en los proyectos instaurados es la máxima expresión de la libertad. Y ahí va otra vez el ingenio de Marina: «La ética no es el museo de las prohibiciones, sino la máxima expansión de la creatividad humana»[4].
No hay ontología sin proyecto, sin compromiso; no hay ontología sin cuidado. La dignidad ontológica es el proyecto de instaurar su contenido como ontológico, esencial, nuclear. Proyectar significa responsabilizarse de la vida. Justamente lo que nos hace más humanos es la creación de un proyecto elegido que ensalza nuestra primera naturaleza y la hace más plena y significativa. Este es un paso más allá de la libertad: no tenemos dignidad por una invención caprichosa, no se trata de la capacidad de elegir un horizonte—cualquiera que este sea—, sino del proyecto que hemos elegido.
No caigamos en el error de identificar nuestra capacidad creadora como el reto de ir más allá de lo humano. Justamente es eso lo que pretende el transhumanismo. Crear, en cambio, significa ahondar en lo humano. Este bello texto de Josep María Esquirol no tiene desperdicio: «¡Ojalá el humano fuera todavía más humano! Ser humano no significa ir más allá de lo humano, sino intensificar lo humano, profundizar en lo más humano: ahí está lo valioso». Y un poco más adelante: «¡Qué paradoja más triste: aspirar a y confiar en llegar más allá de lo humano y quedarnos cortos en humanidad! Es decir, perdernos, y no advertir que el horizonte más importante no se encuentra más allá —más lejos— sino más adentro»[5].
¿Qué ocurre si olvidamos nuestra capacidad creadora, si no actualizamos los proyectos previamente constituidos? Sucumbimos. Josep María Esquirol define el existir como un resistir. Todos tenemos la experiencia de que la vida cuesta, de que el mundo no nos lo pone fácil. Creamos proyectos, creamos dignidad para amparar a los otros y a nosotros mismos, para resistir ante las disoluciones y los distintos disfraces de la violencia: la indiferencia, la enfermedad, la opresión, la precariedad, la soledad, la banalización, la masificación y el consumo devorador.
Es la experiencia de la vulnerabilidad —de la miseria y las disoluciones, de la desesperación y el vacío— lo que nos lleva a tomar conciencia de que el hombre es capaz de infierno —pero también de cielo—. Creamos nuevos horizontes para apropiarnos de la realidad y convertirla en morada, creamos la dignidad para darnos cobijo, para que esta máxima («todo humano es digno independientemente de su situación») se convierta en el proyecto ideal que mejor define lo propiamente humano: cuidado y amparo. El mundo, de por sí hostil e inhóspito, se vuelve en casa habitable. «Poéticamente habita el hombre la tierra», escribió Holderlin, y tenía razón si entendía «poesía» en su sentido original: poiein, hacer, crear[6].
El amparo se constituye en el cuidado a los otros. Por eso entender que somos dignos es preguntarse por la relación existencial que tengo con el de al lado. La afirmación constituyente de la dignidad nunca es una afirmación individual, sino una decisión conjunta: ¿Quién es el otro para mí? La dignidad no se entiende en el hombre, sino entre los hombres. Este proyecto refleja nuestra condición social, un vivir con y para los otros. Por eso actuar mal es fallar al proyecto que hemos deseado instaurar. Nuestra dignidad no se sostendrá con más leyes ni tratados internacionales, sino a través del compromiso moral que estemos dispuestos a aceptar juntos.
De nosotros depende el mundo que queremos. Jan Patočka reflexiona así: «Son los otros quienes nos ponen a cubierto y a cuya ayuda debemos que la tierra pueda para mí llegar a ser tierra y cielo, cielo: los otros son el hogar originario»[7]. El cielo y el infierno no son realidades que acontecen tras la muerte. Aquí también existen: el holocausto o el cuidado y el amparo de los otros. Aquí también está nuestro jardín, que bien puede ser regado para que la vida florezca o bien hacerlo arder para que las llamas lo devoren. Italo Calvino, en Las ciudades Invisibles, lo expresa de una manera muy bella: «El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio»[8].
[1] José Antonio Marina, La lucha por la dignidad, Teoría de la felicidad política (Anagrama, Barcelona, 2000), 263.
[2] José Antonio Marina, Ética para Náufragos (Anagrama, Barcelona, 1995), 200.
[3] Javier Gomá, Dignidad (Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2019), 153-154.
[4] José Antonio Marina, Ética para Náufragos (Anagrama, Barcelona, 1995), 11.
[5] Josep María Esquirol, Humano, más humano, Una antropología de la herida infinita, (Acantilado, Barcelona, 2021), 9-11.
[6] José Antonio Marina, Regutación del ingenio (Anagrama, Barcelona, 1992), 31.
[7] Jan Patočka, El movimiento de la existencia humana (Encuentro, Madrid, 2004), 40-41.
[8] Italo Calvino, Las Ciudades Invisibles (Siruela, Madrid, 1994)