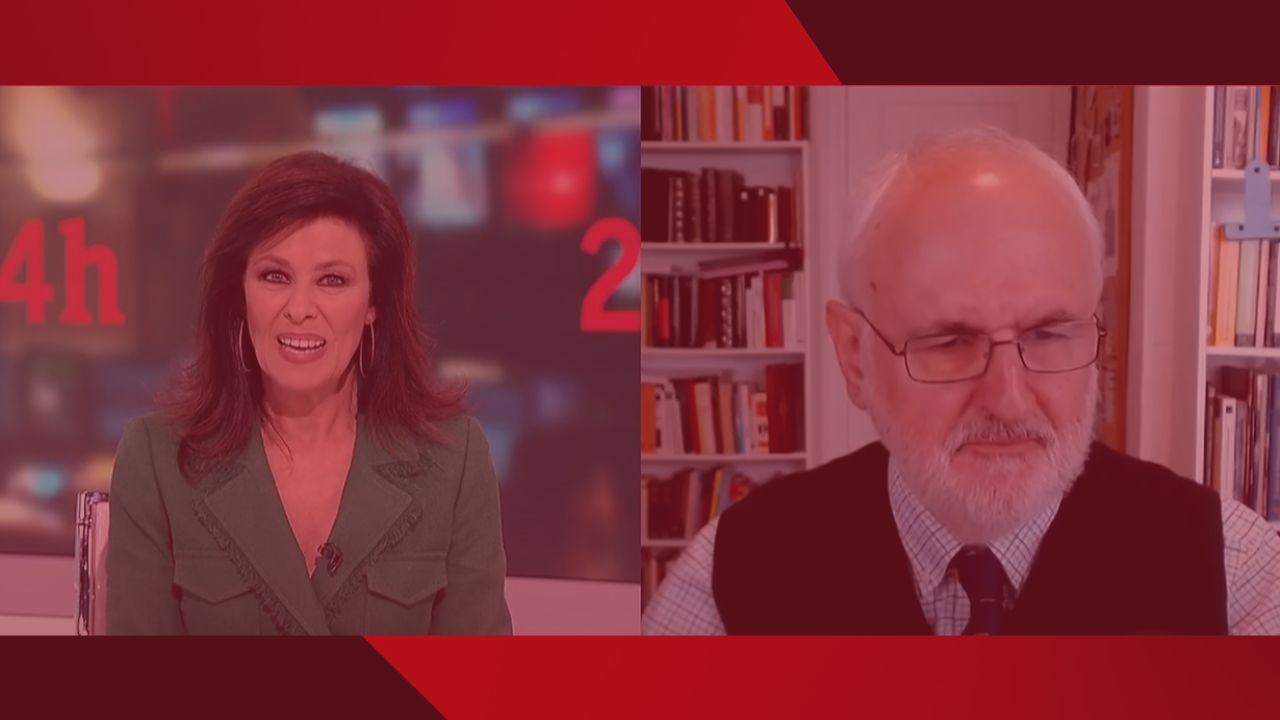El sábado pasado, tuvo lugar en Pamplona un acto notable, resultado de la colaboración de Civismo con Pompaelo, asociación que tengo el honor de presidir. Su protagonista fue Inma Alcolea, cabo de los Mossos d’Esquadra y ejemplo de lo que puede pasar cuando una administración se convierte en el brazo armado (literalmente) de una ideología o de un partido, en lugar de mantener la neutralidad e imparcialidad que dictan tanto la Constitución (artículo 103, entre otros) como el Estatut.
El caso de la cabo Alcolea es sangrante y está ampliamente documentado, principalmente porque ha tenido el coraje y la oportunidad de defenderse en los tribunales. Eso, y los primeros fallos judiciales a su favor, prueban que sus acusaciones son más que simples opiniones. Pero no se trata del único caso. La Administración catalana se halla cuajada de ejemplos de comportamientos que no pasarían el filtro de la ley, como se ve cada vez que se intenta. Tantos casos muestran que estos no son accidentales. Esa Administración ha sido colonizada sistemáticamente por una ideología y los partidos que la respaldan. Y lo mismo puede decirse de otras, menos espectaculares pero igual de perniciosas.
Pero aparcando un momento el caso concreto de la cabo Alcolea, de su pareja y del resto de funcionarios catalanes no separatistas, pasamos a centrarnos en el principio en sí.
España, tras 40 años de democracia, ha evolucionado bastante. Normas que parecían estar claras han sido retorcidas, mientras que otras no lo han estado nunca. Los partidos políticos han ido ampliando su influencia de un modo tal que ello ha desembocado en la pérdida de confianza popular, reflejada en el 15-M y en el creciente peso del populismo.
Dejemos aparte el “tejido asesor”, la capa creciente de personal que interviene entre los responsables públicos y los funcionarios. También la proliferación de cargos, direcciones y gabinetes, cuyo caso más extremo se encuentra hoy en el Gobierno Foral de Navarra, con más altos cargos que comunidades diez veces mayores. El problema crítico no reside en el coste de esos abusos, sino en la infestación del tejido funcionarial, del que se espera y exige imparcialidad y neutralidad.
Un ejemplo lo encontramos en el nombramiento del poder judicial. Algo que, en un inicio, dependía esencialmente de los propios jueces pasó a hallarse en manos del Congreso, cambio que autorizó el Constitucional con la condición de que los puestos no se repartieran “por cuotas de partidos”, que es exactamente lo que hoy se hace. Y tiene consecuencias.
Otro ejemplo, la designación de directivos en las empresas participadas por el Estado (incluidos los ayuntamientos), organismos públicos y autoridades independientes. Cada cambio de gobierno trae consigo una oleada de relevos y cesantías que recuerdan demasiado a las del siglo XIX. En cambio, si los nombramientos y ceses se produjeran por las causas debidas (capacidad y resultados), los cambios serían mucho menores. Y el riesgo de ineficacia y de clientelismo, también.
Cada cambio de gobierno trae una oleada de relevos y cesantías que recuerdan demasiado a las del siglo XIX
Pero el problema llega mucho más allá con los puestos “de confianza” y “de libre designación” en el seno de la Administración (de subdirector general para abajo). Dos criterios que entran en conflicto con el “mérito y capacidad” que deben presidir normalmente sus nombramientos. Aquí el abuso debería resultar más limitado, porque se exige contar ya con un puesto de funcionario y unos requisitos mínimos, pero, de hecho, significa que los políticos pueden designar a cualquiera que los cumpla, cuando, para discutir esa cualificación, haría falta un tribunal. Y así, se da el caso de un jefe de Policía de Pamplona (designado bajo el mandato de Asirón) sin cualificar, como falló el Tribunal Administrativo de Navarra años después.
La elección basada en “criterios de confianza” extiende la discrecionalidad, especialmente al no haberse regulado bien los requisitos de cada puesto. A día de hoy, ni siquiera se llegan a documentar siempre los criterios a los que se ha dado importancia para validar la idoneidad de un candidato… después de haberse efectuado el nombramiento. Y hay casos, como los procedimientos de ascenso dentro de los Mossos, que incluyen pruebas “orales, sin testigo y sin grabación” que permiten la arbitrariedad del evaluador y privan de defensa al evaluado. El principio del “concurso de méritos” desaparece del mapa. Y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos (artículo 23.2 de la Constitución), también.
Podríamos extendernos con este tema, pero doctores tiene la Iglesia. Lo reseñable es que los partidos que han gobernado España (y sus comunidades autónomas) durante 40 años han tenido en sus manos la oportunidad de corregir estos abusos, y no lo han hecho. Abusos sin los cuales la eficacia de la Administración de todos habría resultado mucho mayor, mientras que la posibilidad de crear redes clientelares y de amparar la corrupción habría sido, por el contrario, mucho menor.
Hay dos prácticas que merecen capítulo aparte y multiplican exponencialmente el problema. Uno, el abuso de las interinidades en los mandos (en más de una policía autónoma, hablamos de más de un 50% de estos cargos en esa situación). Esto permite saltarse las restricciones que garantizan la neutralidad, ya que sitúa a esos mandos completamente a merced de sus jefes políticos, lo que elimina las protecciones de la función pública, y determina el comportamiento de sus subordinados, o al menos el trato que reciben. Esto es, evidentemente, muy preocupante, y las consecuencias se ven a diario en Cataluña, cuando la ley entra en conflicto con los deseos de los dirigentes políticos.
La otra práctica que agrava el problema consiste en el uso de limitaciones arbitrarias para reducir el número de candidatos. El proyecto de nuevo estatuto vasco pretende restringir el ejercicio de la función pública a hablantes de euskera, lo que supone atacar los derechos constitucionales del 80% de los alaveses (y del 90% de los navarros, y del 100% del resto de los españoles), y, al mismo tiempo, crear una red clientelar, al favorecer a un grupo que pasa a deberles el puesto por la falta de competencia. Puede que el nuevo estatuto no prospere, pero normas análogas ya imponen desproporcionados requisitos lingüísticos que no tienen ningún impacto en las capacidades funcionales de un candidato a funcionario, y conculcan los derechos de (por ejemplo) los médicos en la Comunidad Balear o la Valenciana. El caso vasco ya es terminal, con una colonización del aparato educativo que ha conseguido excluir a los profesores no vascófonos del sistema.
La reacción del populismo de derechas se concreta en decir que hay que acabar con las autonomías. Pero eso es confundir la víctima con el parásito. Como en el caso de las Cajas de Ahorro, el problema no radica en una idea (en sí misma neutral), sino en el modo en que se ejecuta. Cuando se eliminan los criterios de mérito y capacidad, y las administraciones, que deben mostrarse neutrales, son puestas sistemáticamente al servicio de los partidos durante 40 años, dejan de funcionar correctamente. Tanto más cuanto menos importe a esos grupos políticos la igualdad de derechos de sus ciudadanos.
No lograremos los niveles de buen gobierno, eficacia, honradez y del buen funcionamiento democrático que todos deseamos sin dedicar un esfuerzo serio a defender esa neutralidad, ese mérito y esa capacidad. Como beneficio adicional, cuando los partidos no saquen réditos indebidos de controlar más competencias, se reducirán los incentivos para solicitarlas arbitrariamente.