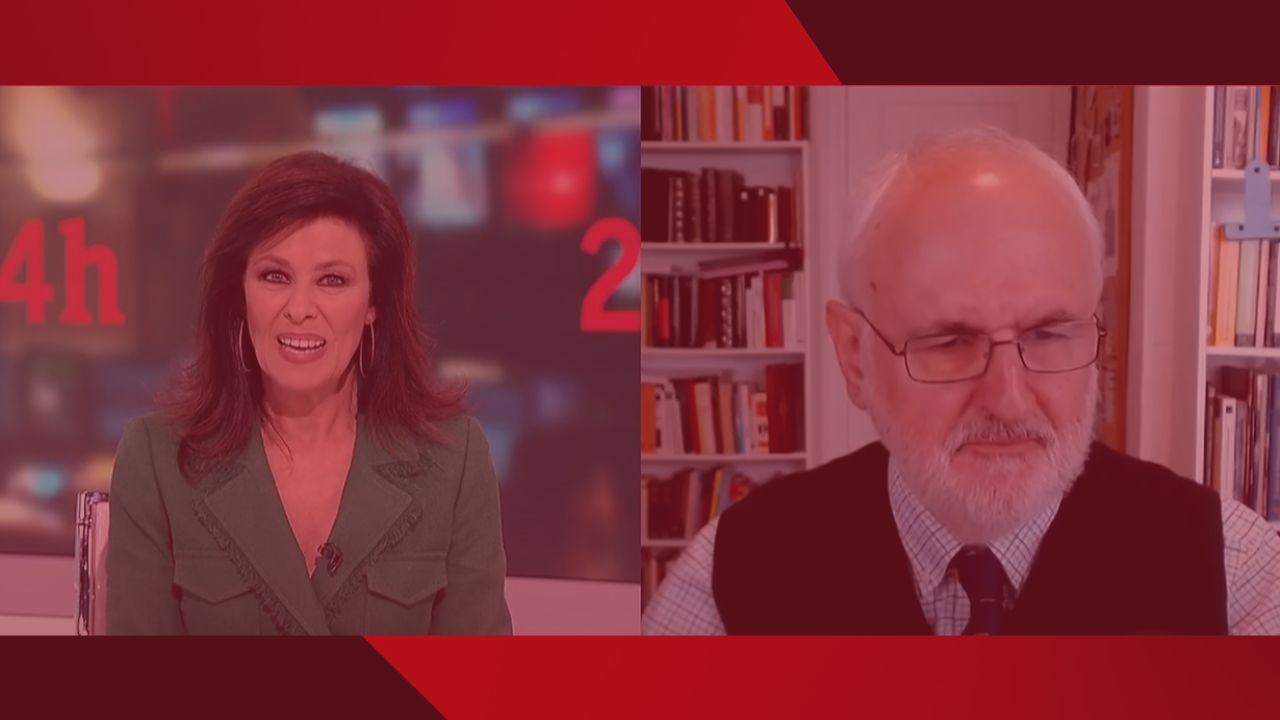Buena parte de la sociedad española reclama, una y otra vez, la gratuidad de la mayor parte de los servicios públicos. A mucha gente le parece incluso inmoral tener que pagar por la asistencia sanitaria, por un medicamento o por escolarizar a su hijo. Lo lógico y lo justo -se afirma- es que sea el Estado quien se haga cargo del mantenimiento de esos servicios v los ofrezca a la gente sin coste alguno. Y algo similar se podría hacer con los transportes públicos. Es posible que en este caso la gratuidad no sea total, pero los pagas realizados por los usuarios deberían ser muy pequeños. O con el uso de las autopistas; ¿tiene sentido que haya empresas privadas que nos cobren por circular por ellas? ¿No sería mejor nacionalizarlas y permitir el acceso libre? Hacer las cosas de otra manera significaría excluir a mucha gente de bienes necesarios para su vida diaria.
Esto es lo que a primera vista se percibe; y si terminara aquí nuestro análisis, tendríamos que concluir que estas peticiones están perfectamente justificadas. Pero construir y mantener los hospitales, el metro o las autopistas tiene un coste; e inmediatamente surge una pregunta: si los usuarios no lo pagan, ¿quién lo hace? Una de las frases más famosas en economía es la que afirma que «no existen comidas gratis». No sabemos quién fue el primero que la utilizó. Pero allá por los años sesenta del siglo pasado fue popularizada por el novelista Robert Heinlein y por el economista Milton Friedman. Lo que la frase significa es que, en términos estrictos, no tiene sentido defender la idea de que determinados bienes y servicios sean gratuitos; simplemente porque es imposible que lo sean. La cuestión a determinar no es si hay que pagar o no por el servicio, sino quién lo paga. Y hay dos opciones. La primera es que sean los usuarios quienes soporten el coste; la segunda, que lo hagan los contribuyentes.
¿Puede afirmarse que, por principio, ésta última es la mejor estrategia? Quienes defienden tal posición tienen argumentos para ello. Saben que todo el mundo paga impuestos, por lo que una parte del coste recaerá sobre ellos mismos necesariamente. Pero confían en que su factura sea menor de esta manera y que sean otros quienes soporten la mayor parte de la carga. La adopción de una u otra solución tiene, por tanto, un efecto distributivo claro. Si el servicio se financia vía impuestos, los contribuyentes no usuarios transfieren rentas a los usuarios; y quienes sufren una mayor presión fiscal transfieren rentas a los que pagan menos impuestos.
No es éste, sin embargo, el único elemento a tener en cuenta. El hecho de que la financiación sea de un tipo u otro tiene también efectos sobre la asignación de recursos en la economía. Un principio básico de racionalidad establece que, si el coste de un producto es cero, su demanda puede ser infinita. Es lógico, por tanto, que, en los bienes y servicios subvencionados, la demanda sea superior a la que existiría con un sistema de tasas que cubrieran el coste de producción y suministro. Si se trata de bienes con demanda insuficiente desde el punto de vista social, esto resulta positivo. Pero si no es así, el contribuyente estará financiando un exceso innecesario de demanda. Es por ello que, a veces se establecen pagos parciales o tíckets moderadores a la prestación de determinados servicios. No se trata tanto de recaudar corno de eliminar excesos de consumo ineficientes; y de evitar que, para ello, sea preciso retirar recursos de otros sectores.
Supongamos que en un país el suministro de luz y agua fuera «gratuito», es decir, pagado por los contribuyentes y no por los usuarios. Es evidente que los incentivos a ahorrar agua y energía serían nulos. Y hay experiencias de este tipo en algunos países socialistas. Y si alguien pensara que una buena campaña de concienciación ciudadana podría solucionar el problema, la experiencia le mostraría pronto lo equivocado que está. La cuestión de fondo es si puede organizarse un sistema económico en el que no existan precios que sirvan de indicadores de escasez y regulen los niveles de consumo. Y la respuesta es que, aunque en una especulación teórica sería posible imaginar tal cosa, en la práctica sólo podría conseguirse a cambio de eliminar incentivos fundamentales para un comportamiento económico eficiente; lo que, a su vez, llevaría al empobrecimiento de la población. Se ha intentado en muchas ocasiones…y los resultados han sido siempre desastrosos.