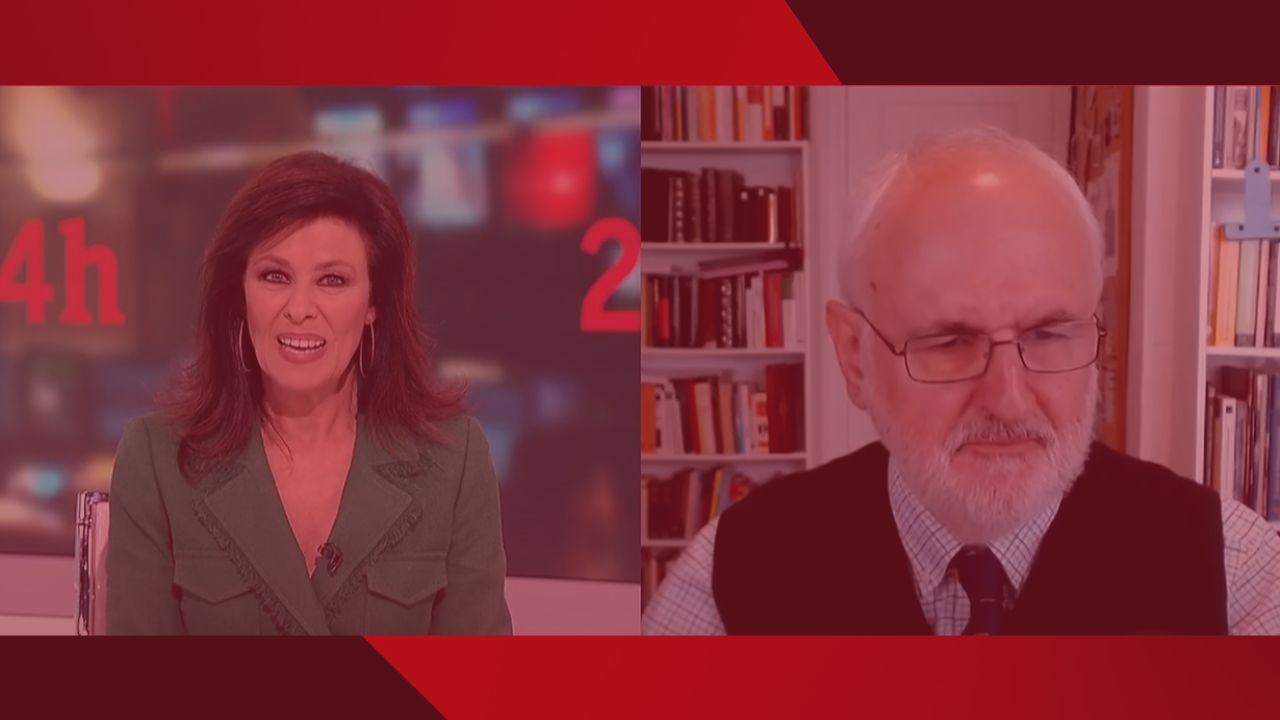La democracia liberal está en crisis o, al menos, eso resuena en la conciencia pública. El asalto al Capitolio es una muestra más del poco respecto que se tiene por unas instituciones democráticas ya de por sí desnortadas y enjutas. Se veía venir. Nuestra ingenuidad nos ha hecho pensar que la democracia y todos sus beneficios nos vienen dados, como si los derechos que posee cada uno careciesen de la contrapartida de los deberes. A veces, olvidamos que la democracia se trata de una creación y, como toda creación humana, precaria y frágil, en el sentido de que, tan pronto la construimos, también podemos destruirla. Por eso resulta tan importante la educación, porque la democracia es una elección que debe actualizarse generación tras generación. No subestimemos nuestra libertad, nuestra capacidad de cambiar el rumbo de la historia. La democracia depende de nosotros, no de unas instituciones tecnocráticas, ni siquiera de la ley. La democracia se trata de una conquista contingente y algo que nunca se adquiere definitivamente, pues no existe un umbral de democracia, como si, una vez lograda, tuviera garantizada para siempre su permanencia. Según el filósofo José Antonio Marina, el uso racional de la inteligencia consiste más bien en un proyecto que en una facultad, porque nos hace comprender mejor que nuestra dignidad y nuestros derechos no son algo dado, sino proyectado, creado.
Nos hemos dado cuenta de que la democracia resulta exigente; demanda la capacidad para identificar fake news, políticos demagogos, populismos —aunque no sepamos muy bien qué significa— y discursos fatuos. Y eso requiere cultura y educación —una sociedad democrática es una sociedad de lectores—. Votar no debería constituir una banalidad. Existe una desconfianza generalizada en la autonomía del individuo, en su idoneidad para colmar las exigencias democráticas. Los verificadores de bulos ya no creen en ella, sospechan de la gente y la miran con aire condescendiente, como si no pudiésemos identificar la verdad y ellos debieran hacerlo por nosotros.
Y mientras la desconfianza sigue su marcha, algunos ciudadanos claman por un mayor interés y participación en la política, por una revitalización de la virtud cívica y la ejemplaridad. Estas realidades que cada vez se vuelven más evidentes proceden principalmente del republicanismo cívico (entendido en un sentido clásico, que nada tiene que ver con una República española). Una corriente política con mucho que decir en nuestra situación actual y que podría ayudar a repensar —que no eliminar— la democracia liberal. ¿Qué papel puede jugar dentro de ella?
Antes conviene recordar en qué consiste propiamente el liberalismo y qué logros ha conseguido. Se trata de un modo de entender lo político que parte del individuo, el cual es por naturaleza libre y poseedor de derechos. El ser humano dispone de autonomía, libertad, derechos y plenitud en el estado de naturaleza, previo al pacto social —de ahí que las posturas liberales estén en consonancia con las teorías contractualistas. El hombre no es libre en sociedad, dado que ya lo es previamente, ya está dotado de lo que le pertenece. De esta manera, para el liberalismo, la afirmación de Aristóteles de que el hombre es zóon politikón resulta problemática, porque por naturaleza ya posee todo lo que el Estagirita creía que aportaba la sociedad. La conciencia de comunidad siempre ha supuesto un reto difícil para el liberalismo, porque existe una mayor tendencia a proteger lo propio y a desconfiar de lo público.
En este sentido, el Estado, a los ojos de un liberal, entraña una intromisión potencial en su vida, un obstáculo para el despliegue de sus capacidades personales. Se constituye únicamente como instrumento para regular y mantener el patrimonio —no solo económico— que ya viene determinado por el estado de naturaleza. En otras palabras, al Estado solo le compete limitar las libertades ya dadas para que no colisionen entre ellas. Recordemos la famosa frase de John Stuart Mill que tan bien hemos incorporado en el imaginario liberal: «Tu libertad se acaba donde empieza la de los demás». Esto es lo que identificó el politólogo Isaiah Berlin como la libertad en sentido negativo, es decir, como la mera ausencia de coerción.
Por otro lado, habla de un Estado neutral, al que no le compete entrometerse en los asuntos morales de los individuos. Política y moral se hallan así disociados. Por eso, el Estado liberal no se propone perfeccionar al ser humano, y renuncia a la promoción de una forma de vida buena, porque cree precisamente que no podemos dar con una definición de esta. Este constituye su punto central, a saber, que no puede haber una única concepción de eudaimonía (felicidad), sino que cada uno ha de tener la posibilidad de descubrir su felicidad tal como la entiende. John Rawls, por ejemplo, defiende un pluralismo que obliga a evitar la preeminencia de cualquier plan particular de vida, ya que la moral se trata de una cuestión privada. De ahí que los liberales insistan en la importancia de la defensa de los derechos individuales frente a los bienes comunes.
Algunos liberales han argumentado que la sociedad no presenta un orden intencional, es decir, no responde a una deliberación conjunta de en qué queremos convertirnos, sino que se configura a partir de la espontaneidad, por coordinación no intencional de conductas individuales. La idea central del pensamiento de Hayek radica en el concepto de sociedad libre surgida de la interacción inconsciente entre los hombres: todo intento de construir una sociedad de acuerdo a una idea preconcebida lleva inevitablemente a una tiranía; hacer del orden social una meta consciente implica imposición y totalitarismo. Ahora bien, argumentan con razón sus detractores, si la sociedad nace de una espontaneidad, ¿cómo se supone que la cambiamos?
El Estado liberal fue clave para dar respuesta y solución a las nuevas formas de convivencia de la época industrial, en la que las ciudades congregaban masivamente a personas con ideales, costumbres y tradiciones muy distintas entre sí. Este se erige como uno de los triunfos del liberalismo, la única forma política que ha sabido aunar la heterogeneidad de concepciones de vida. El liberalismo ha conseguido neutralizar cualquier contenido público para posibilitar la integración cada vez más diversa de diferentes culturas y modus vivendi.
Por otro lado, el republicanismo cívico consiste en un pensamiento político que nace en las polis griegas y que posteriormente se desarrolló en Roma y en las ciudades medievales y renacentistas italianas, y que influyó en cierta medida en los Founding Fathers. A diferencia del liberalismo, en el republicanismo el hombre alcanza su plenitud en el vivir y actuar en común. El individuo no es libre previamente al pacto social, sino que solo puede alcanzar ese estado en comunidad. Si en el liberalismo la ley pasa por la regulación de las libertades de cada individuo a fin de evitar la colisión entre estas, en el republicanismo, la ley construye la libertad, la ley hace más libre al ciudadano.
En el republicanismo, moral y política resultan indisociables. La condición de posibilidad del saber político requiere del perfeccionamiento moral del hombre; que su obrar político equivalga a un obrar ético. En este sentido, el republicanismo sostiene la existencia de una concepción particular de la vida buena. Los filósofos Michael J. Sandel y Alasdair MacIntyre consideran que para gobernar en términos de bien común hay que estimular una visión moral compartida. Isaiah Berlin lo denominó libertad positiva, la cual requiere de la postulación de una noción objetiva de vida buena para el hombre.
Si el liberalismo responde a la heterogeneidad, el republicanismo mantiene buena salud en la homogeneidad, en el compartir una serie de bienes comunes determinados. No hay que olvidar que el republicanismo nace en espacios relativamente pequeños, en polis que más bien eran pueblos, con una concepción de la vida mucho más uniforme, una mayor conciencia de comunidad, de los límites espaciales y de los problemas y bienes conjuntos. En esto se evidencia que nuestro modo de comprender el mundo se vuelve visiblemente diferente cuando coexistimos en sociedades pequeñas —pueblos— o en otras más grandes, como las urbes actuales. Michael W. McConnell señala que ya Aristóteles manifestaba un gran escepticismo sobre la capacidad de que cualquier comunidad mayor que la polis pudiera constituir un núcleo de ciudadanía (tal y como lo concibe el republicanismo).
Con todo, ¿son las exigencias éticas que permiten mantener a nuestras democracias a flote cualidades exclusivamente republicanas?, ¿acaso no hay liberales que han levantado la voz incansablemente para defender la virtud cívica, para definir, aunque de una manera disimulada, una concepción de la vida buena?
La filósofa Chantal Mouffe realiza un soberbio retrato de los problemas de las democracias actuales en El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. En él expone que la distinción de Benjamin Constant entre antiguos y modernos es reconciliable, que la revitalización de una vigorosa participación ciudadana no debería tener como precio el sacrificio de la libertad individual. Algunos liberales consideran que ambas visiones resultan incompatibles y que, en la actualidad, las ideas acerca del bien común y de la virtud cívica solo pueden darse a través de la imposición. Pero, ¿por qué una tradición debe reemplazarse por otra? Mouffe se inspira en estas dos corrientes para generar una nueva concepción de ciudadanía adecuada a un proyecto de democracia plural.
La filósofa belga cree que, si bien un régimen democrático liberal debe ser agnóstico —neutral— en términos de moral, no es agnóstico —ni puede serlo— en lo relativo al bien político. El liberalismo, como hemos mencionado, extirpa de la política todos sus componentes éticos, pero entonces, ¿en razón de qué puedo hablar de virtud cívica, de responsabilidad ciudadana?, ¿en razón de qué nos hallamos en disposición de exigir una serie de cualidades a los ciudadanos? Por eso, los republicanos consideran que no resulta posible ser sujeto moral si no se es a la vez un sujeto político. No existe una política neutral, es decir, sin contenido moral, como tampoco una moral sin contenido político. Desconectar lo uno de lo otro implica no percatarse de que, detrás de las prescripciones morales, se encuentran, implícitas, determinadas formas de comunidad. Por eso, si aspiramos a revitalizar la responsabilidad, la virtud y la libertad, si queremos verdaderamente vivir en democracia, tenemos que ir pensando en una moral común que integre principios que puedan aceptarse por personas con concepciones de vida diferentes. En otras palabras, para que haya pluralidad, es necesario primero que haya cierta homogeneidad: promover y compartir los principios democráticos.
De hecho, cuando hablamos de multiculturalismo debemos coger esta expresión con cuidado, porque implícitamente estamos diciendo que el multiculturalismo solo es posible bajo una cultura democrática. Radicalmente, no podría darse ninguna sociedad multiculturalista. No se puede tomar al otro como absolutamente otro, porque solo resulta factible en la medida en que compartimos algo con él.
Según Mouffe, se podría recuperar una concepción de libertad que, aunque negativa —pues no implica la noción objetiva de eudaimonía—, incluya los ideales de participación política y virtud cívica. En el fondo, muchos liberales lo han intuido, pero no han sabido expresarlo: una moral política —practicar la virtud cívica y servir al bien común— se trata de un requisito para garantizar el grado de libertad personal que nos permita perseguir nuestros fines. La idea de un bien común por encima de nuestros intereses privados es una condición sine qua non para el goce de la libertad individual. Por eso, y desmarcándonos de la crítica republicana, la democracia, lejos de estar indisolublemente ligada a una visión relativista del mundo, requiere la afirmación de un cierto número de valores que, como la libertad y la igualdad, constituyen sus principios políticos.
La democracia liberal es la corriente política que mejor responde a la naturaleza de lo político
Acierta Joseph Raz cuando dice que el liberalismo, en el fondo, también adopta en cierta medida una visión perfeccionista del hombre, puesto que cree que el Estado debe tomar posición en lo concerniente a las diversas formas de vida posibles. Quizás no tenemos una concepción de la vida buena, pero sabemos que hay unas mejores que otras. Esta forma de perfeccionismo no es incompatible con el liberalismo, puesto que incluye el pluralismo. Simplemente dice que los límites de este pluralismo vienen condicionados por los principios democráticos. El Estado evidentemente no puede forzar a nadie a ser moral, pero sí proporcionar las condiciones necesarias para ello. Concluye así Mouffe al afirmar que esta manera de comprender la política nos capacita para devolver la dimensión ética al corazón de lo político y establecer los límites de la intervención del Estado sin postular la neutralidad de este. Que la política sea acción moral significa que tenemos la obligación moral de perfeccionar y cuidar de la ciudad, de comprometernos y hacernos responsable de ella.
Por último, la democracia liberal es la corriente política que mejor responde a la naturaleza de lo político. La política resulta en su esencia conflictiva y contingente, y está caracterizada por el antagonismo. Conflictiva precisamente porque vivimos en sociedades plurales y diversas. Ahora bien, su cualidad contingente no implica que sea causa y no solución de los problemas sociales. Muchos ciudadanos están cansados de la política porque creen que es otro mal a combatir; que debería evaporarse para dejar paso a la tecnocracia, a los “expertos cualificados”. Y efectivamente, hay una tendencia a transformar los problemas políticos en administrativos y técnicos.
Quien niega propiamente lo político piensa que la contingencia puede controlarse y convertirse en necesidad, pero la democracia liberal solo existirá cuando ningún agente social se imponga como dueño del fundamento de la sociedad y representante de la totalidad. Tenemos que adquirir conciencia de que nuestras reivindicaciones siempre serán particulares y limitadas. La limitación permite evitar la ilusión siempre peligrosa de escapar de la contingencia. Hannah Arendt lo percibió así: la política no se trata de una ciencia reglada, sino de un terreno que se halla en el dominio de la opinión, de la doxa, no en el de la verdad. La política pertenece a la razón práctica y no viene prescrita por una determinada ley o principio. Como señala Mouffe, no hemos de ver el parlamento como el lugar en el que accedemos a la verdad, sino como el espacio donde debe ser posible alcanzar acuerdos sobre una solución razonable a través del argumento y la persuasión, sin perder de vista que ese acuerdo nunca es definitivo y de que siempre debe permanecer abierto al desafío.
Si una parte se erige como fuente de la totalidad, la democracia está muerta. En este sentido, ¿cómo percibimos al otro: como copartícipe de unos valores que posibilita la democracia liberal, o como negación de la identidad democrática y cuestionamiento de nuestra existencia?, ¿entraña el otro una amenaza democrática o solo tiene una visión diferente a la mía? Al oponente se le combaten con vigor sus ideas, pero jamás se cuestiona su derecho a defenderlas. Cuando deja de ser un adversario de legítima existencia y se convierte en un enemigo intolerable que abatir, la democracia se hunde. Y desgraciadamente, esto está ocurriendo en la democracia española —y en la estadounidense—: a algunos partidos se los está excluyendo en su nombre. La consecuencia de un espacio público debilitado toma cuerpo en la aparición de enfrentamientos en términos de identidades esencialistas o de valores morales no negociables, es decir, en la negación del carácter conflictivo y contingente de lo político. Esto están consiguiendo los nacionalismos y los populismos: dictaminan qué es pueblo y qué no, qué es democrático y qué no. Por eso, son profundamente antiliberales, porque, en el fondo, quieren una sociedad esencialmente uniforme.
La política, entonces, se convierte en un acto bélico que busca la hegemonía de un discurso y la exaltación de la homogeneidad. La acritud con la que se pelea en las redes sociales bebe de esta mirada. Vence quien más pullas reparte. Se desea una política combatiente, antisistema y sin complejos, pero todos sabemos que la política beligerante nunca equivaldrá a un proyecto de gobierno. En una entrevista en El Mundo, Santiago Abascal lo definió tal cual: «La política es la guerra». Y en otra entrevista en The Objetive afirmaba: «Yo no acudo a la política con la grandilocuencia de los que dicen que van a hacer un servicio público […] Yo estoy en la política para defenderme a mí mismo». Para Abascal, la política consiste en preguntarse cómo se defiende uno de las amenazas que le acechan.
Esta concepción rehúye los consensos. Justamente, la polarización busca la ausencia de estos, el distanciamiento de las partes. Un consenso pasa por un acuerdo entre partes heterogéneas. Pero si perseguimos la homogeneidad, si aspiramos a la totalidad, los consensos carecen de sentido. Es más, suponen la traición a la verdad y la deshonestidad con uno mismo. El escritor Juan Manuel de Prada lo define muy bien: «El consenso es el punto de encuentro de la gente sin principios».
La política genera incertidumbre. Es contingente, tan pronto creamos democracias, tan pronto las destruimos. A veces da vértigo, pero no podemos permitir que nos produzca pavor. Las formas políticas que amenazan la democracia pretenden precisamente eso, que nos domine el miedo, que no tengamos esperanza y que despreciemos el futuro —uno que nos quieren pintar muy negro—. Juegan con ese miedo para causar odio. Luis Vives no pudo expresarlo mejor: «Quien no sepa que el odio surge del miedo no sabe nada de la vida».